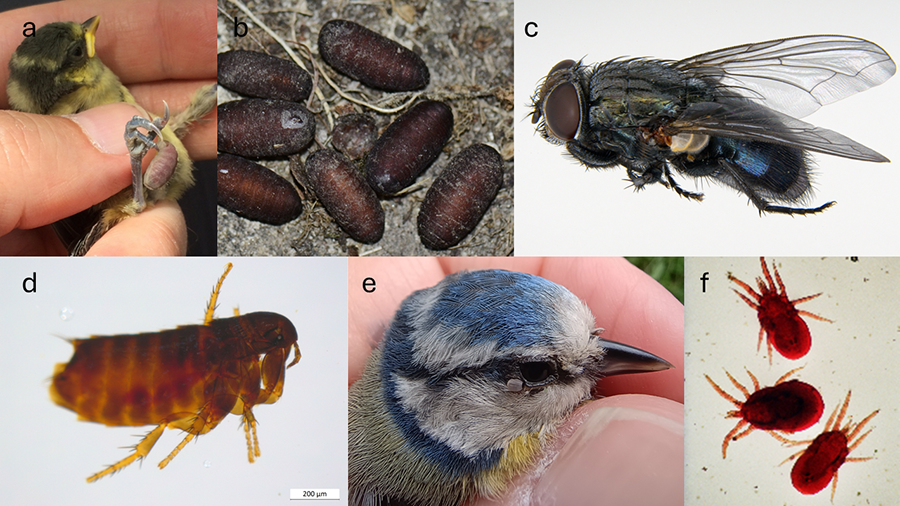El parasitismo es una de las formas de vida más extendidas
en el planeta y se considera que más de la mitad de los seres vivos son
parásitos al menos en alguna fase de su ciclo vital (Price
1980; Poulin y Morand 2000). Los parásitos
son organismos que toman recursos de sus hospedadores y viven a expensas de
estos, causándoles un perjuicio, para completar su desarrollo. Los parásitos,
en general, se caracterizan por su pequeño tamaño en comparación con el de su
hospedador, por lo que suelen pasar bastante desapercibidos a simple vista. Sin
embargo, algunos concienzudos estudios han demostrado que la biomasa de
parásitos en un ecosistema puede superar a la biomasa de algunos vertebrados (Kuris et al. 2008). Entre los
parásitos más llamativos se encuentran los ectoparásitos dado que, como su
nombre indica, producen infestaciones en el exterior de sus hospedadores, lo
que los hace más fácilmente observables y, en consecuencia, más fáciles de
muestrear y examinar. Ácaros, garrapatas, moscas, jejenes, mosquitos, pulgas,
chinches y otros artrópodos son bien conocidos por sus molestas picaduras y
otros efectos que causan al alimentarse de la sangre u otros tejidos de sus
hospedadores (ejemplos de algunos de estos ectoparásitos se muestran en la Figura 1). Los efectos que producen estos organismos
suelen ir más allá de los daños directos que generan con sus picaduras y la
obtención de tejidos de los que se alimentan, ya que en muchos casos también
actúan como vectores de otras enfermedades, transmitiendo patógenos entre sus
hospedadores vertebrados. De hecho, se considera que las enfermedades
transmitidas por vectores son más virulentas que las transmitidas por contacto
(Ewald 1994), por lo que el papel vectorial de estos
artrópodos resulta de la máxima importancia. No en vano, en base a datos de la
Organización Mundial de la Salud, se considera a los mosquitos como los
organismos más mortíferos para los seres humanos en base a las enfermedades
mortales que transmiten (World Health
Organization 2017).
Pero los ectoparásitos no sólo son relevantes por sus
implicaciones epidemiológicas, también constituyen una importante presión
selectiva para sus hospedadores vertebrados (Schmid-Hempel
2011). Los parásitos han moldeado a lo largo de la evolución muchas de las
estrategias reproductoras de sus hospedadores, teniendo una enorme relevancia
en las historias de vida de los vertebrados. Debido a los efectos negativos que
los ectoparásitos provocan en el desarrollo, reproducción y supervivencia de
sus hospedadores, los cuales pueden llegar a tener repercusiones severas a
largo plazo, estos organismos han provocado que los hospedadores inviertan de
forma asimétrica sus recursos en esfuerzo reproductor en lugar de en
crecimiento y supervivencia (Agnew et al. 2000; Thomas et al. 2000). Es decir, los hospedadores han
alterado sus rasgos de historia de vida para reducir los costes del parasitismo
y así mantener constante su éxito reproductor. Algunos ejemplos los podemos
encontrar en los sistemas ectoparásito-hospedador formados por pulgas y aves
trogloditas (Perrin et al. 1996; Heeb et al. 1999; Richner
y Tripet 1999), ácaros y moscas de la fruta (Polak
y Starmer 1998) o caballitos del diablo y ácaros acuáticos (Forbes y Baker 1991), entre otros muchos ejemplos.
Por otro lado, en el actual escenario de cambio global, se
espera que las comunicaciones intercontinentales faciliten la rápida
propagación y aumento del rango de distribución geográfica de ectoparásitos
vectores (van der Weijden et al. 2007). Las
condiciones climáticas, que antes representaban un obstáculo para su
desarrollo, están experimentando un cambio que favorece su establecimiento en
zonas más templadas (Caminade et al. 2017; 2019). Sin embargo, a pesar de la importancia de estos
parásitos y de las previsiones de aumento en sus rangos de distribución,
todavía sabemos bastante poco sobre una gran mayoría de sistemas
ectoparásito-hospedador, al menos cuando uno de los implicados no son
necesariamente los seres humanos. Los efectos de los ectoparásitos en
poblaciones naturales de vertebrados pueden ser de gran importancia, tanto en
cuanto a la conservación de dichas especies como a su papel potencial como
eslabones en la transmisión a otros animales domésticos e incluso a los
humanos. Por todo ello, es de gran importancia conocer los determinantes de la
incidencia y efectos de las infestaciones por ectoparásitos en poblaciones
naturales.
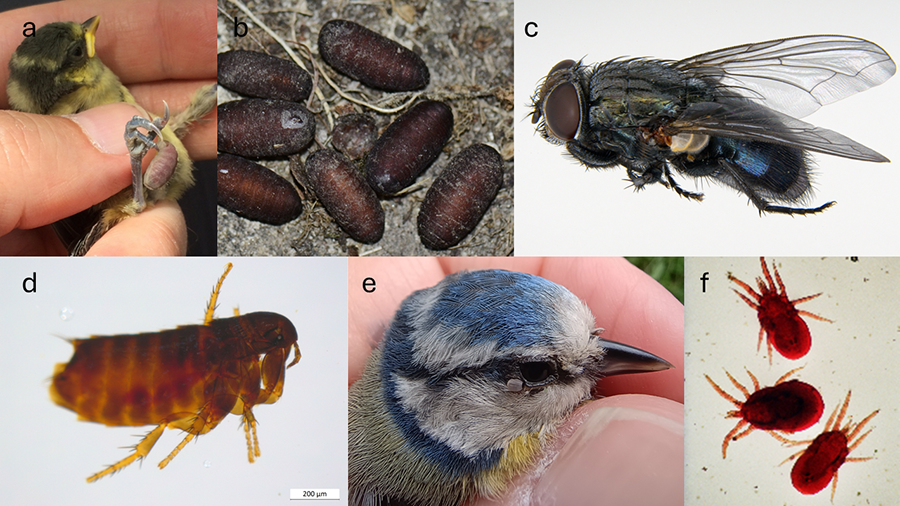
Figura 1. Ejemplos de la diversidad de
ectoparásitos que pueden encontrarse en los nidos y cuerpos de herrerillo común
(Cyanistes caeruleus), un párido usado como sistema modelo para el
estudio de las relaciones ectoparásito-ave. Los nidos de herrerillo común están
comúnmente infestados por el díptero Protocalliphora spp., cuyas larvas
hematófagas se alimentan de la sangre de los pollos (a) para, una vez
alcanzado el tamaño óptimo, pupar en la base del material del nido (b) y
que el imago, de vida libre, emerja posteriormente (c). Los pollos y
adultos de herrerillo común también pueden estar infestados por pulgas, como Ceratophyllus
gallinae (d), garrapatas duras del género Ixodes (e) y
ácaros hematófagos, como Dermanyssus spp. (f). Créditos: Santiago
Merino (a, e), Francisco Castaño-Vázquez (b, f), Jorge Garrido-Bautista (d) y
Pedro Sandoval (c).
Figure 1. Example of diversity of ectoparasites which can be found in nests
and bodies of blue tits (Cyanistes caeruleus), a tit species used as
model system for the study of ectoparasite-bird interactions. Nests of blue
tits are commonly infested by Protocalliphora spp., whose haematophagous
larvae feed on nestlings’ blood (a) and then, once an optimal size is reached, pupate within the nest
material (b), lastly the
free-living imago will emerge from the pupa (c). Blue tit nestlings and adults can also be infested by fleas, such
as Ceratophyllus gallinae (d), hard ticks of the genera Ixodes (e), and haematophagous mites, such as Dermanyssus
spp. (f). Credits: Santiago Merino (a, e), Francisco
Castaño-Vázquez (b, f), Jorge Garrido-Bautista (d) and Pedro Sandoval (c).
Este monográfico aborda la ecología del ectoparasitismo
desde varias perspectivas, pasando por la biología, comportamiento y
distribución geográfica de diversos ectoparásitos hasta las implicaciones
eco-evolutivas que estos organismos tienen en los hospedadores vertebrados. Se
presentan 8 artículos que aportan información y datos novedosos para responder
a cuestiones que aún están abiertas en el campo de la ecología del
ectoparasitismo, además de establecer las bases para la estandarización de
métodos de muestreo y experimentación en ciertos grupos de ectoparásitos y
ectosimbiontes (Doña y Jovani 2025). Los artículos
engloban estudios realizados en diferentes regiones geográficas, como la
península ibérica, islas Canarias o Sudamérica, destacando la gran diversidad
de sistemas ectoparásito-hospedador examinados. Por ejemplo, Arce et al. (2025b) revisan la distribución geográfica de
ácaros mesostigmátidos parásitos de aves de corral y silvestres, mientras que Hernández-Rojas et al. (2025) y Bustillo-de la Rosa et al. (2025) analizan la
distribución de garrapatas duras (Ixodidae) en numerosas especies de lacértidos
y aves esteparias, respectivamente. Por su parte, Garrido-Bautista
et al. (2025) examinan la distribución e impacto de las garrapatas duras en
la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), y Megía-Palma et al. (2025) analizan los ácaros
hematófagos en este lacértido y en la lagartija colirroja (Acanthodactylus
erythrurus). Otros artículos del monográfico revisan aspectos
eco-evolutivos de los ectoparásitos que aún no están esclarecidos, como los
patrones de agregación en los nidos de aves cavernícolas (Garrido-Bautista 2025) o el impacto de los
ectoparásitos en la senescencia de las aves a través del acortamiento de los
telómeros (Badás 2025). Las contribuciones del
monográfico permitirán a los lectores aumentar su conocimiento sobre los
ectoparásitos en distintas áreas o disciplinas, que hemos agrupado en tres
bloques: i) muestreo y experimentación; ii) distribución geográfica; e, iii)
implicaciones eco-evolutivas.
Muestreo y experimentación
En relación con los métodos de muestreo de ectoparásitos, Doña y Jovani (2025) revisan y sintetizan de forma
exhaustiva las herramientas moleculares y los métodos para el conteo y colecta
de los ácaros de las plumas (Astigmata) y los piojos de las aves
(Phthiraptera). Ambos grupos de organismos se han consolidado en los últimos años
como sistemas modelo para la investigación de procesos coevolutivos (Clayton et al. 2015; Labrador
et al. 2024). Sin embargo, en comparación con otros ectoparásitos
habituales de las aves, no existe una estandarización en los protocolos de
muestreo, ya que el conocimiento existente se suele compartir de forma informal
entre investigadores y, por ende, no existen publicaciones que sinteticen dicho
conocimiento. Por ejemplo, algunos de los métodos usados para el conteo y
colecta de ectoparásitos nidícolas de aves (p. ej., pulgas, larvas de dípteros
o ácaros hematófagos nidícolas; ver ejemplos en la Figura
1) se encuentran estandarizados desde finales del siglo XX e incluyen
el desmantelamiento minucioso de los nidos (Merino
y Potti 1995; Garrido-Bautista et al. 2022),
el uso de extractores MacFadyen o embudos Berlese (Merino
y Potti 1995; Merino et al. 2025; Arce et al. 2025a) o el uso de bolsas colectoras
transpirables para aves o las propias manos del investigador (Møller 1990; Arce et al. 2025a).
El artículo de Doña y Jovani (2025)
sintetiza y estandariza, por primera vez, los métodos de muestreo, las
herramientas moleculares y la experimentación para el estudio de los ácaros de
las plumas y los piojos de las aves, facilitando así la comparabilidad entre
estudios y estimulando futuras investigaciones sobre estos organismos. Se
incluyen los métodos de conteo y colecta más adecuados según el grupo y
propósito de la investigación, las herramientas moleculares (p. ej., DNA metabarcoding,
filogenómica) más actuales para examinar procesos de coevolución
ectosimbionte-ave y las aproximaciones experimentales usadas hasta la fecha,
como la modificación del microclima o características del hospedador, entre
otras.
Distribución geográfica
En cuanto a la distribución geográfica de los ectoparásitos
se refiere, el monográfico reúne tres artículos que incrementan el conocimiento
sobre la distribución de diversos grupos de ectoparásitos pobremente estudiados
en hospedadores vertebrados silvestres. Un notable ejemplo son las aves
silvestres de Sudamérica, donde el conocimiento existente sobre la diversidad
de ácaros hematófagos está bastante fragmentado y es aún limitado. Arce et al. (2025b) revisan de forma exhaustiva todo el
conocimiento existente sobre ácaros mesostigmátidos parásitos (Mesostigmata:
Dermanyssoidea) de aves en Sudamérica, tanto de corral como silvestres. Además
de unificar y actualizar el conocimiento existente sobre taxonomía y
distribución geográfica de estos ectoparásitos, Arce et
al. (2025b) examinan los procesos de reemplazo de especies que se han
producido en las últimas décadas en sistemas comerciales de aves de corral de
Sudamérica, haciendo hincapié en los posibles intercambios de especies de
ácaros entre aves de corral y aves silvestres, con las consecuencias
epidemiológicas que estos procesos podrían acarrear.
De Sudamérica a la península ibérica e islas Canarias, Hernández-Rojas et al. (2025) y Bustillo-de la Rosa et al. (2025) examinan la
distribución geográfica de garrapatas duras (Ixodidae) en multitud de especies
de lacértidos y aves esteparias, respectivamente. La distribución geográfica y
la incidencia de las enfermedades transmitidas por estos ectoparásitos (p. ej.,
borreliosis de Lyme, encefalitis, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo) han
aumentado como consecuencia del cambio global (de la
Fuente et al. 2023), pero aún no se dispone de información suficiente sobre
la presencia de garrapatas en hospedadores intermedios, como reptiles y aves,
que suelen estar infestados de larvas y ninfas (Bustillo-de
la Rosa et al. 2025; Garrido-Bautista et al.
2025; Hernández-Rojas et al. 2025). En la
península ibérica, la prevalencia de garrapatas duras del género Ixodes
en lacértidos varía enormemente entre regiones geográficas, aunque de forma
general es mayor en aquellas localidades más húmedas y frías a lo largo de la
península ibérica. Dentro de cada localidad, los lacértidos portan más
garrapatas cuanto menos húmeda y más cálida sea dicha localidad (Hernández-Rojas et al. 2025). Hernández-Rojas et al. (2025) también reportan
la presencia de otras especies minoritarias de garrapatas, como Hyalomma
lusitanicum en la lagartija colirroja (A. erythrurus) o Haemaphysalis
punctata en el lagarto de Canarias (Gallotia galloti), además de
descartar la presencia de la especie Ixodes inopinatus a través del uso
de marcadores mitocondriales. Garrido-Bautista
et al. (2025) también reportan estas dos especies de garrapatas en el norte
de África, pero en hospedadores concretos, como la lagartija colilarga (P.
algirus).
En aves esteparias, por el contrario, es Hyalomma
punctata la única especie encontrada, aunque su prevalencia varía entre
especies de aves, probablemente debido a sus requerimientos ecológicos. Bustillo-de la Rosa et al. (2025), a través
del análisis de presencia de patógenos en garrapatas mediante marcadores
moleculares, revelan que estos ectoparásitos podrían utilizarse como proxy
para evaluar, de forma no invasiva, la presencia de malaria aviar en los
hospedadores. Por otro lado, se sabe que el pastoreo puede contribuir a la
dispersión de garrapatas por distintos hábitats ya que el ganado actúa como
hospedador definitivo de estos ectoparásitos (Estrada-Peña
et al. 2013), lo que podría ocasionar una mayor prevalencia de enfermedades
transmitidas por garrapatas en las poblaciones locales de aves (Ogden et al. 2008). La prevalencia de garrapatas en aves
esteparias, al contrario de lo esperado, no estuvo relacionada con la
intensidad de pastoreo (Bustillo-de la Rosa et
al. 2025).
Implicaciones eco-evolutivas
Como ya se ha mencionado anteriormente, los ectoparásitos
constituyen una importante presión selectiva para sus hospedadores vertebrados.
En reptiles, por ejemplo, el ectoparasitismo puede suponer un coste importante
que provoque al hospedador una mayor inversión de recursos en funciones vitales
o de reproducción, y cuyos efectos pueden ser dependientes del sexo o edad del
hospedador. Sería de esperar que los ectoparásitos, a través del consumo de
recursos de sus hospedadores, provoquen cambios en la hematología o fisiología
del sistema inmune de los hospedadores. De hecho, la infestación por
garrapatas, cuando se encuentran en gran número, puede provocar anemia y otras
anomalías hematológicas similares en el hospedador (Pfaffl
et al. 2009; Lanser et al. 2021), de forma
similar a las larvas de la mosca P. azurea que producen anemia en pollos
de aves trogloditas (Merino y Potti 1998). En
la lagartija colilarga (P. algirus), sin embargo, este no parece ser el
caso. Garrido-Bautista et al. (2025)
examinan las relaciones entre la infestación por garrapatas duras, la
fisiología inmune, la concentración de hemoglobina y la edad en estas
lagartijas. Encontraron que los adultos infestados portaron un mayor número de
garrapatas que los juveniles infestados, pero ni la presencia ni el número de
garrapatas estuvieron correlacionados con diversos índices del sistema inmune o
la concentración de hemoglobina de las lagartijas. Sin embargo, las hembras
infestadas presentaron una mayor proporción entre heterófilos y linfocitos que
los machos infestados. En conjunto, estos resultados sugieren que, al menos en
esta especie de lagartija, la carga de garrapatas no causa alteraciones severas
en la fisiología inmune o que las lagartijas son capaces de compensar los costes
de la infestación, como ya se ha observado en otros lacértidos (Albuquerque et al. 2023; Wild
y Gienger 2024).
Por otro lado, se ha sugerido que un mayor esfuerzo en
reproducción por parte de los vertebrados incrementa la susceptibilidad a ser
parasitado (Norris et al. 1994; Nordling et al. 1998). Bajo este escenario, los
ectoparásitos verían incrementada su supervivencia y fecundidad porque el
hospedador estaría destinando recursos a la reproducción y no a reducir o
eliminar la infestación. Megía-Palma et al. (2025)
examinan este trade-off entre reproducción y parasitismo usando como
sistema modelo el formado por ácaros hematófagos y dos lacértidos
mediterráneos, A. erythrurus y P. algirus. El esfuerzo
reproductor lo estiman como la inversión en desarrollo gonadal y gravidez en A.
erythrurus y en coloración nupcial en P. algirus. Aunque Megía-Palma et al. (2025) encontraron diferencias
interespecíficas y entre sexos en la prevalencia e intensidad de infestación
por ácaros, sus resultados no parecen indicar que la inversión en reproducción
incremente la susceptibilidad a ser parasitado por ácaros hematófagos en estas
dos especies de lagartija. En concreto, las hembras grávidas de A.
erythrurus presentaron un mayor número de ácaros que las hembras no
grávidas (un escenario ya observado por Drechsler et
al. 2021); sin embargo, esta tendencia no se observó en P. algirus.
Además, la intensidad de infestación en los machos de ambas especies no estuvo
explicada significativamente por la inversión en esfuerzo reproductor. En estas
dos especies, parece ser que la selección de microhábitats propicios para los
ácaros y la distancia recorrida durante la época reproductora son los factores
determinantes para la exposición a ácaros hematófagos, y no la inversión en
esfuerzo reproductor.
Por último, el monográfico incluye dos revisiones. En la
primera, Garrido-Bautista (2025) revisa los
patrones de agregación de ectoparásitos en nidos de aves altriciales. En
concreto, se sintetiza la literatura existente sobre la denominada hipótesis
del pollo sabroso (tasty chick, en inglés), que sostiene que la
asincronía de eclosión es una adaptación frente al ectoparasitismo en las
nidadas de aves altriciales (Christe et al. 1998).
En esencia, la hipótesis propone que, dentro de un nido, los ectoparásitos
tenderán a agregarse en los pollos de peor calidad y menos inmunocompetentes
(los más ‘sabrosos’ desde el punto de vista del ectoparásito), que se
corresponden, típicamente, con los pollos que eclosionan los últimos. La
agregación de ectoparásitos en los pollos últimos en eclosionar reduciría la
carga parasitaria para el resto de los pollos, que son los que tienen mayor
valor reproductivo para los parentales. Garrido-Bautista
(2025) revisa la evidencia existente para las siguientes asunciones y
predicciones de la hipótesis: i) los pollos últimos en eclosionar son menos
inmunocompetentes frente a los ectoparásitos que el resto de los pollos; ii)
los ectoparásitos muestran preferencia por los pollos menos inmunocompetentes,
alimentándose y agregándose en ellos; y iii) los pollos últimos en eclosionar
se ven más impactados por los ectoparásitos que el resto de los pollos. La
revisión de los estudios que han puesto a prueba la hipótesis usando diferentes
ectoparásitos y aves revela que la evidencia a favor es débil. En
contraposición a las asunciones y predicciones de la hipótesis, se observa que
los pollos que eclosionan los últimos son igual o más inmunocompetentes que el
resto de los pollos de la nidada, y además los ectoparásitos tienden a
agregarse en los pollos más grandes y en mejor condición dentro de la nidada. Garrido-Bautista (2025) muestra así que la
asincronía de eclosión en aves altriciales no parece haber evolucionado para
hacer frente a los ectoparásitos nidícolas.
La segunda revisión, por Badás (2025),
explora los efectos de los ectoparásitos en la senescencia de las aves a través
del acortamiento de los telómeros. La senescencia es el deterioro progresivo de
la función reproductiva y fisiológica al avanzar la edad (Lemaître y Gaillard 2017). Para el estudio del
envejecimiento en poblaciones naturales se utiliza el acortamiento de los
telómeros, ya que un mayor acortamiento se relaciona con mayor acumulación de
daño somático y con una menor supervivencia y longevidad en aves (Boonekamp et al. 2014; Whittemore
et al. 2019). Los ectoparásitos nidícolas podrían ser una fuente de estrés
que acelerara el acortamiento de los telómeros de las aves. Badás
(2025), en su revisión, encuentra que en la asociación entre ambos factores
se incluyen interacciones complejas y no siempre los efectos negativos de la
infestación por ectoparásitos aceleran el acortamiento de los telómeros. Badás (2025) discute los mecanismos que podrían explicar
estos resultados dispares, así como el potencial efecto de la complejidad del
ambiente en edades tempranas de vida de las aves y las limitaciones
metodológicas que rodean la medición de la longitud de telómeros.
Perspectivas de futuro
El ser humano ha llevado a cabo una profunda transformación
del ambiente a partir de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI.
Esto, unido a la domesticación de animales y su transporte a lo largo del
planeta, ha favorecido la propagación y aumento de las poblaciones de
ectoparásitos (garrapatas, pulgas, piojos, ácaros y ciertas moscas), que son
potenciales vectores de enfermedades, ampliando así su rango de distribución
geográfica (Hoogstraal y Aeschlimann 1982).
Además, la pérdida y fragmentación de hábitats puede contribuir a la
proliferación de las poblaciones de ectoparásitos (Erikkson
et al. 2023), así como a la transmisión de ciertas enfermedades zoonóticas
(Gray et al. 2009; Szentiványi
et al. 2024). La destrucción de hábitats naturales desplaza a la fauna
silvestre y aumenta el contacto con otras especies incluidas los humanos, y
consecuentemente, puede producir un posible aumento de la transmisión de
enfermedades. Dado que los ectoparásitos constituyen una importante presión
selectiva para sus hospedadores vertebrados y la dificultad que conlleva
estimar las tasas de transmisión en el campo, sería enormemente recomendable
considerar aspectos como la variación de la carga parasitaria, la estacionalidad,
el estadio de infestación o el estado inmunológico de los hospedadores durante
el proceso de cuantificación (Veiga et al. 2019; Nogueira et al. 2023; Wang et al.
2024). De este modo, y mediante el uso de diferentes técnicas, podríamos
estimar distintos componentes y aclarar qué aspectos requieren mayor
investigación.
El ectoparasitismo plantea también la cuestión evolutiva de
si los ectoparásitos pueden suponer un coste que provoque en el hospedador una
mayor inversión en funciones vitales o de reproducción (de
Lope et al. 1993; Richner y Tripet 1999; Horn et al. 2023). Delimitar los niveles de presión por
ectoparásitos que los hospedadores son capaces de compensar con su esfuerzo en
diferentes circunstancias, tanto ecológico-evolutivas (p. ej., clima,
disponibilidad de alimento) como individuales (p. ej., edad, condición física),
resulta un reto de futuro cuyos resultados serán muy relevantes para nuestra
comprensión de las interacciones hospedador-ectoparásito.
Además, otro de los aspectos evolutivos que no deberíamos
olvidar en las relaciones que mantienen parásitos y hospedadores sería valorar
los rasgos o características específicas del hospedador (p. ej., tamaño
corporal, abundancia, competencia). Estos factores son, y deberían ser, muy
importantes a la hora de valorar el sentido evolutivo entre hospedadores y
ectoparásitos, especialmente en un mundo con nuevas condiciones ambientales.
Por otro lado, la distribución geográfica de las enfermedades parasitarias causadas
por vectores artrópodos (garrapatas, pulgas, mosquitos, flebótomos y moscas
negras) está cambiando. Entre todas las variables que posiblemente tengan más
influencia sobre la distribución de estas enfermedades se encuentra el cambio
climático. En este sentido, cabe recordar que los artrópodos no son organismos
homeotérmicos (aquellos organismos que regulan la temperatura de su cuerpo a
pesar de los cambios externos en el ambiente), por lo que son especialmente
sensibles a los cambios ambientales. Por tanto, que hospedadores como aves,
lagartijas u otros vertebrados porten mayores o menores tasas de infestación
por ectoparásitos a lo largo de su ciclo de vida podría depender mucho de las
condiciones climáticas. Inviernos más cortos y con temperaturas más cálidas
pueden tener cierta influencia: las regiones del norte solían ser más frías
hace unas décadas, donde garrapatas y otros insectos podían reproducirse. Sin
embargo, como consecuencia del cambio climático y debido al aumento de las
temperaturas durante las últimas décadas, esto ha cambiado, obligando a los
ectoparásitos a llevar a cabo profundos cambios en su ciclo de vida (Møller 2010; Estrada-Peña
y Fernández-Ruiz 2020; Castaño-Vázquez y
Merino 2022; Merino et al. 2025).
Por tanto, bajo un entorno global cambiante y condicionado a
las acciones humanas, los ectoparásitos deberían ser objeto continuo de estudio
durante las próximas décadas, ya que de esta manera tendremos un mejor
conocimiento en aspectos destacados de su biología, comportamiento,
distribución geográfica o incluso su supervivencia y evolución. En este
sentido, los artículos que componen este monográfico aportan datos novedosos,
en hospedadores pobremente estudiados, que ayudarán a una mejor comprensión de
la distribución geográfica de los ectoparásitos y sus determinantes bióticos y
abióticos. Otros artículos del monográfico sintetizan el conocimiento existente
sobre aspectos evolutivos de los ectoparásitos que será de gran ayuda para
nuestra comprensión de las interacciones hospedador-ectoparásito en la
naturaleza.
Contribución de los autores
Jorge Garrido-Bautista: conceptualización, redacción
borrador inicial, edición, visualización. Francisco Castaño-Vázquez:
conceptualización, redacción borrador inicial, visualización. Santiago
Merino: conceptualización, redacción borrador inicial, visualización.
Financiación, permisos requeridos, potenciales
conflictos de interés y agradecimientos
Los autores declaran que no tienen conflictos de interés.
Agradecemos a la revista Ecosistemas por la
oportunidad de editar y coordinar este monográfico. Agradecemos especialmente a
todos los autores que han contribuido con valiosas aportaciones al monográfico
y a todos los revisores por su tiempo, esfuerzo y rigor a la hora de revisar
las contribuciones, quienes han ayudado a mejorar sustancialmente la calidad de
las mismas.
JGB tuvo dos contratos posdoctorales (Contrato Puente de la
UGR, Contrato Posdoc Junior del plan propio de la UCLM) durante la escritura
del trabajo. El trabajo de SM estuvo apoyado por el proyecto
PID2023-149436NB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación/Agencia Estatal de Investigación (10.13039/501100011033), y por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional: A Way of Making Europe.
Referencias
Agnew, P., Koella, J.C., Michalakis,
Y. 2000. Host life history responses to parasitism. Microbes
and Infection 2, 891-896. https://doi.org/10.1016/S1286-4579(00)00389-0
Albuquerque, R.L., Zani, P.A., Garland, T. 2023. Lower-level predictors and
behavioral correlates of maximal aerobic capacity and sprint speed among
individual lizards. Journal of Experimental Biology 226(5), jeb244676. https://doi.org/10.1242/jeb.244676
Arce, S.I., Garrido-Bautista, J., Cascão, C.G., Vilhena, I.S.C., Arjona,
J.M., Cabral, A.R., Marengo, F., et al. 2025a. Drivers and consequences of nest
ectoparasite pressure in tit nestlings. International Journal for
Parasitology: Parasites and Wildlife 27, 101075. https://doi.org/10.1016/j.ijppaw.2025.101075
Arce, S.I., Saravia-Pietropaolo,
M.J., Corbalán, V., Lareschi, M. 2025b. Ácaros mesostigmátidos parásitos de
aves silvestres y de corral en Sudamérica: estado actual del conocimiento y
perspectivas a futuro. Ecosistemas 34(2), 2924. https://doi.org/10.7818/ECOS.2924
Badás, E.P. 2025. Efectos del
ectoparasitismo en la senescencia a través del acortamiento de los telómeros:
estado del arte, metodologías y perspectivas de futuro en poblaciones de aves
silvestres. Ecosistemas 34(2), 2968. https://doi.org/10.7818/ECOS.2968
Boonekamp, J.J., Mulder, G.A.,
Salomons, H.M., Dijkstra, C., Verhulst, S. 2014. Nestling
telomere shortening, but not telomere length, reflects developmental stress and
predicts survival in wild birds. Proceedings of the
Royal Society B: Biological Sciences 281(1785). https://doi.org/10.1098/rspb.2013.3287
Bustillo-de la Rosa, D.,
Sánchez-Sánchez, M., Fernández-De-Mera, I.G., Höfle, Ú., Barrero, A.,
Gómez-Catasús, J., Reverter, M., et al. 2025. Prevalencia de infestación por
garrapatas y probabilidad de infección por malaria aviar en aves simpátricas
esteparias en España. Ecosistemas 34(2), 2891. https://doi.org/10.7818/ECOS.2891
Caminade, C., Turner, J.,
Metelmann, S., Hesson, J.C., Blagrove, M.S., Solomon, T., Morse, A.P., et al.
2017. Global risk model for vector-borne transmission of Zika
virus reveals the role of El Niño 2015. Proceedings of the National Academy
of Sciences of United States of America 114(1), 119-124. https://doi.org/10.1073/pnas.1614303114
Caminade, C., McIntyre, K.M., Jones, A.E. 2019. Impact of recent and future
climate change on vector-borne diseases. Annals of the New York Academy of
Sciences 1436(1), 157-173. https://doi.org/10.1111/nyas.13950
Castaño-Vázquez, F.,
Merino, S. 2022. Differential effects of environmental
climatic variables on parasite abundances in blue tit nests during a decade. Integrative
Zoology 17, 511-529. https://doi.org/10.1111/1749-4877.12625
Christe, P., Møller, A.P., de Lope, F. 1998. Immunocompetence and nestling
survival in the house martin: the tasty chick hypothesis. Oikos 83:
175-179. https://doi.org/10.2307/3546559
Clayton, D.H., Bush, S.E., Johnson, K.P. 2015. Coevolution of life on
hosts: integrating ecology and history. University
of Chicago Press, EE.UU. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226302300.001.0001
de la Fuente, J., Estrada-Peña,
A., Rafael, M., Almazán, C., Bermúdez, S., Abdelbaset, A.E., Kasaija, P.D., et
al. 2023. Perception of ticks and tick-borne diseases
worldwide. Pathogens 12(10), 1258. https://doi.org/10.3390/pathogens12101258
de Lope, F., González, G., Pérez,
J.J., Møller, A.P. 1993. Increased detrimental effects of
ectoparasites on their bird hosts during adverse environmental conditions. Oecologia
95(2), 234-240. https://doi.org/10.1007/BF00323495
Doña, J., Jovani, R. 2025.
Muestreo, herramientas moleculares y experimentación para el estudio de los
ácaros de las plumas y piojos de las aves. Ecosistemas 34(2), 3017. https://doi.org/10.7818/ECOS.3017
Drechsler, R.M., Belliure, J.,
Megía-Palma, R. 2021. Phenological and intrinsic predictors of
mite and haemacoccidian infection dynamics in a Mediterranean community of
lizards. Parasitology 148(11), 1328-1338. https://doi.org/10.1017/S0031182021000858
Eriksson, A., Filion, A., Labruna, M.B., Muñoz-Leal, S., Poulin, R.,
Fischer, E., Graciolli, G. 2023. Effects of forest loss and fragmentation on
bat-ectoparasite interactions. Parasitology Research 122,
1391-1402. https://doi.org/10.1007/s00436-023-07839-x
Estrada-Peña, A.,
Fernández-Ruiz, N. 2020. A retrospective assessment of
temperature trends in Northern Europe reveals a deep impact on the life cycle
of Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae). Pathogens 9(5), 345. https://doi.org/10.3390/pathogens9050345
Estrada-Peña, A., Venzal, J.M., Sanchez, A.C. 2013. The
role of habitat fragmentation on the evolutionary history of tick-borne
pathogens. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 3, 27. https://doi.org/10.3389/fcimb.2013.00029
Ewald, P.W. 1994. Evolution of infectious disease. Oxford University
Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780195060584.001.0001
Forbes,
M.R.L., Baker, R.L. 1991. Condition and fecundity
of the damselfly, Enallagma erbium (Hagen): the importance of
ectoparasites. Oecologia 86: 335-341. https://doi.org/10.1007/BF00317598
Garrido-Bautista, J. 2025.
Patrones de agregación en ectoparásitos: revisando la hipótesis del pollo
sabroso. Ecosistemas 34(2), 2997. https://doi.org/10.7818/ECOS.2997
Garrido-Bautista, J.,
Soria, A., Trenzado, C.E., Pérez-Jiménez, A., Pintus, E., Ros-Santaella, J.L.,
Bernardo, N., et al. 2022. Within-brood body size and
immunological differences in blue tit (Cyanistes caeruleus) nestlings
relative to ectoparasitism. Avian Research 13, 100038. https://doi.org/10.1016/j.avrs.2022.100038
Garrido-Bautista, J.,
Moreno-Rueda, G., Zamora-Camacho, F.J., Comas, M., Laghzaoui, E.-M., Carretero,
M.A., Rocha, A.D., et al. 2025. Geographic variation in tick
parasitism and impact on immune physiology of the lizard Psammodromus
algirus across its distribution range. Ecosistemas 34(2),
2931.
Gray, J.S., Dautel, H., Estrada-Peña,
A., Kahl, O., Lindgren, E. 2009. Effects of climate change on
ticks and tick-borne diseases in Europe. Interdisciplinary Perspectives on
Infectious Diseases 2009, 593232. https://doi.org/10.1155/2009/593232
Heeb, P., Werner, I., Mateman, A.C., Kölliker, M., Brinkhof, M.W.G.,
Lessells, C.M., Richner, H. 1999. Ectoparasite infestation and sex-biased local
recruitment of hosts. Nature 400, 63-65. https://doi.org/10.1038/21881
Hernández-Rojas, C.,
Olmeda, Á.S., Valcárcel, F., Sánchez, M., Fitze, P.S., Reguera, S.,
Moreno-Rueda, G., et al. 2025. Contribución de los lacértidos a la distribución
de las garrapatas en la península ibérica. Ecosistemas 34(2), 2922. https://doi.org/10.7818/ECOS.2922
Hoogstraal,
H., Aeschlimann, A. 1982. Tick-host specificity. Bulletin
de la Société Entomologique Suisse 55, 5-32.
Horn, C.J., Liang, C., Luong, L.T. 2023. Parasite
preferences for large host body size can drive overdispersion in a fly-mite
association. International Journal for Parasitology 53(7), 327-332. https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2023.03.003
Kuris, A.M., Hechinger, R.F., Shaw, J.C., Whitney, K.L., Aguirre-Macedo,
L., Boch, C.A., Dobson, A.P., et al. 2008 Ecosystem energetic implications of
parasite and free-living biomass in three estuaries. Nature
454(7203):515-8. doi: https://doi.org/10.1038/nature06970
Labrador, M. del M., Serrano, D.,
Doña, J., Aguilera, E., Arroyo, J.L., Atiénzar, F., Barba, E., et al. 2024. Host space, not energy or symbiont size, constrains feather mite
abundance across passerine bird species. Journal of Animal Ecology
93(4), 393-405. https://doi.org/10.1111/1365-2656.14032
Lanser, D.M., Vredevoe, L.K., Kolluru, G.R. 2021. Tick parasitism impairs
contest behavior in the western fence lizard (Sceloporus occidentalis). Behavioral
Ecology and Sociobiology 75(2), 40. https://doi.org/10.1007/s00265-021-02980-y
Lemaître,
J.F., Gaillard, J.M. 2017. Reproductive senescence:
new perspectives in the wild. Biological Reviews 92(4),
2182-2199. https://doi.org/10.1111/brv.12328
Megía-Palma, R., Mediavilla,
C., Reguera, S., Barrientos, R. 2025. Fenología de la reproducción y exposición
a ácaros hematófagos en dos lacértidos mediterráneos. Ecosistemas 34(2),
2771. https://doi.org/10.7818/ECOS.2773
Merino, M., García-del Río, M.,
Castaño-Vázquez, F., Merino, S. 2025. A long-term study on the
impact of climatic variables on two common nest-dwelling ectoparasites of the
Eurasian blue tit (Cyanistes caeruleus). Integrative Zoology 20,
224-235. https://doi.org/10.1111/1749-4877.12834
Merino, S.,
Potti, J. 1995. Mites and blowflies decrease growth
and survival in nestling pied flycatchers. Oikos 73, 95-103. https://doi.org/10.2307/3545730
Merino, S., Potti, J. 1998. Growth, nutrition and blowfly parasitism in
nestling pied flycatchers. Canadian Journal of Zoology 76, 936-941. https://doi.org/10.1139/z98-013
Møller, A.P. 1990. Effects of parasitism by a haematophagous mite on
reproduction in the barn swallow. Ecology 71(6), 2345-2357. https://doi.org/10.2307/1938645
Møller, A.P. 2010. Host-parasites interactions and vectors in the barn
swallow in relation to climate change. Global Change Biology
16(4), 1158-1170. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2009.02035.x
Nogueira, B.C.F., da Silva Soares
E., Ortega Orozco, A.M., Abreu da Fonseca, L., Kanadani Campos, A. 2023. Evidence that ectoparasites influence the hematological parameters
of the host: a systematic review. Animal Health Research Reviews 24(1),
28-39. https://doi.org/10.1017/S1466252323000051
Nordling, D., Andersson, M., Zohari, S., Lars, G. 1998. Reproductive effort
reduces specific immune response and parasite resistance. Proceedings of the
Royal Society of London B: Biological Sciences 265(1403), 1291-1298. https://doi.org/10.1098/rspb.1998.0432
Norris, K., Anwar, M., Read, A.F. 1994. Reproductive effort influences the
prevalence of haematozoan parasites in great tits. Journal of Animal Ecology
63(3), 601-610. https://doi.org/10.2307/5226
Ogden, N.H., Lindsay, L.R., Hanincová, K., Barker, I.K., Bigras-Poulin,
M., Charron, D.F., Heagy, A., et al. 2008. Role of migratory birds in
introduction and range expansion of Ixodes scapularis ticks and of Borrelia
burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum in Canada. Applied and
Environmental Microbiology 74(6), 1780-1790. https://doi.org/10.1128/AEM.01982-07
Perrin, N., Christe, P., Richner, H. 1996. On host life-history response
to parasitism. Oikos 72(2), 317-320. https://doi.org/10.2307/3546256
Pfaffl, M., Petney, T., Elgas, M.,
Skuballa, J., Taraschewski, H. 2009. Tick-induced blood loss
leads to regenerative anaemia in the European hedgehog (Erinaceus europaeus).
Parasitology 136(4), 443-452. https://doi.org/10.1017/S0031182009005514
Polak, M.,
Starmer, W.T. 1998. Parasite-induced risk of
mortality elevates reproductive effort in male Drosophila. Proceedings
of the Royal Society of London B: Biological Sciences 265, 2197-2201. https://doi.org/10.1098/rspb.1998.0559
Poulin, R.,
Morand, S. 2000. The diversity of parasites. Quarterly
Review of Biology 75(3), 277-293. https://doi.org/10.1086/393500
Price, P.W. 1980. Evolutionary biology of parasites. Princeton
University Press.
Richner, H.,
Tripet, F. 1999. Ectoparasitism and the trade-off
between current and future reproduction. Oikos 86(3), 535-538. https://doi.org/10.2307/3546657
Schmid-Hempel, P. 2011. Evolutionary parasitology. The integrated study of
infections, immunology, ecology, and genetics. Oxford University Press.
Oxford, UK.
Szentiványi, T., Szabadi, K.L., Görföl, T., Estók, P., Kemenesi, G. 2024. Bats
and ectoparasites: exploring a hidden link in zoonotic disease transmission. Trends
in Parasitology 40(12), 1115-1123. https://doi.org/10.1016/j.pt.2024.10.010
Thomas, F., Guégan, J.-F., Michalakis, Y., Renaud, F. 2000. Parasites and
host life-history traits: implications for community ecology and species
co-existence. International Journal for Parasitology 30, 669-674. https://doi.org/10.1016/S0020-7519(00)00040-0
van der Weijden, W.J., Marcelis, R.A.L., Reinhold, W. 2007. Invasions of
vector-borne diseases driven by transportation and climate change. En: Takken,
W., Knols, B.G.J. (Eds.), Emerging pests and vector-borne diseases in Europe,
pp. 439-463. Wageningen Academic, Germany. https://doi.org/10.3920/9789086866267_026
Veiga, J., De Oña, P., Salazar, B., Valera, F. 2019. Defining host range: host-parasite compatibility during the
non-infective phase of the parasite also matters. Parasitology 146(2),
234-240. https://doi.org/10.1017/S0031182018001233
Wang, X., Shang, M.,
Wang, Z., Ji, H., Wang, Z., Mo, G., Liu, Q. 2024. Effects of individual
characteristics and seasonality and their interaction on ectoparasite load of
Daurian ground squirrels in Inner Mongolia, China. International Journal for
Parasitology: Parasites and Wildlife 25, 101014. https://doi.org/10.1016/j.ijppaw.2024.101014
Whittemore, K., Vera, E.,
Martínez-Nevado, E., Sanpera, C., Blasco, M.A. 2019. Telomere
shortening rate predicts species life span. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America 116(30), 15122-15127. https://doi.org/10.1073/pnas.1902452116
Wild, K.H.,
Gienger, C.M. 2024. Tick-tock, racing the clock:
parasitism is associated with decreased sprint performance in the Eastern fence
lizard. Biological Journal of the Linnean Society 143, blae009. https://doi.org/10.1093/biolinnean/blae009
World
Health Organization 2017. Global vector control
response 2017-2030. World Health Organization. Geneva, Switzerland.
![]() , Francisco
Castaño-Vázquez3
, Francisco
Castaño-Vázquez3 ![]() , Santiago Merino3
, Santiago Merino3 ![]()