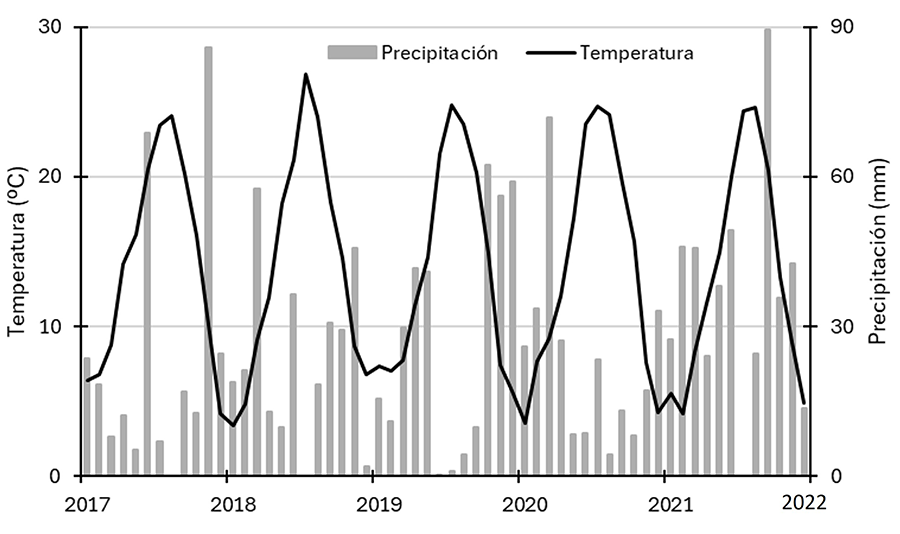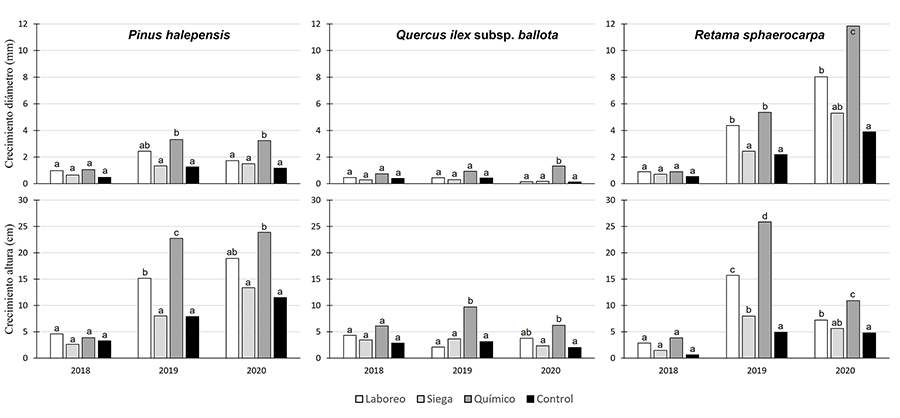Introducción
La repoblación forestal moderna puede considerarse que en
España comenzó en 1877 (Vadell et al. 2019) y ha
sido en los últimos 80 años cuando esta actividad repobladora ha sido mayor (Pemán et al. 2017). Incluso en los proyectos de
repoblación más antiguos ya se reconocía el efecto negativo que la vegetación
herbácea colonizadora podría tener en el éxito de la repoblación (Pérez-Soba y Hérnandez 2021), pero lo
cierto es que en los más de 6 millones de hectáreas repobladas en España (Vadell et al. 2016) no ha existido una tradición
generalizada de control de esta vegetación competidora. Ello se debe a que en general se trataba de suelos pobres con escaso
potencial para el desarrollo de vegetación herbácea.
Sin embargo, este planteamiento cambia a partir de 1992
cuando se inician las plantaciones de especies forestales en terrenos agrícolas
(Pemán et al. 2021). El abandono de tierras
agrícolas en zonas marginales es un problema que no solo afecta a muchas zonas
de España y resto de Europa (Galluzzo 2015), sino
que en las últimas décadas se está observando en todos los continentes (Nickelson et al. 2015; Di
Sacco et al. 2021). Ello ha despertado inquietudes en la comunidad
científica respecto a los resultados de las forestaciones y su futuro desde el
punto de vista de la gestión y biodiversidad (Palmero-Iniesta
et al. 2020; Di Sacco et al. 2021).
Los problemas más importantes para
el establecimiento con éxito de las forestaciones en terrenos antropizados son
fundamentalmente la alteración de los factores físicos, químicos y biológicos
generados en el suelo (Di Sacco et al. 2021; Pietrzykowski et
al. 2021) y, centrándonos en los terrenos
agrícolas, habría que añadir la existencia de abundantes bancos de semillas persistentes
de especies herbáceas (Forey y Dutoit 2012).
En una comunidad vegetal, el banco edáfico de semillas se define como el
conjunto de semillas viables almacenadas en el suelo con potencial para
germinar bajo condiciones favorables (Thompson y
Grime 1979). Este banco puede clasificarse como transitorio, si las
semillas desaparecen en el primer año tras su dispersión, o como persistente,
cuando su permanencia supera este periodo. Los bancos persistentes se
subdividen en persistentes a corto plazo (menos de 5 años) y persistentes a
largo plazo (más de 5 años) (Baskin y Baskin 2014).
La persistencia de las semillas en el suelo durante largos periodos requiere de
la existencia de mecanismos de latencia que sincronicen su germinación con las
condiciones ambientales óptimas para incrementar las posibilidades de
supervivencia de las plántulas (Copete et al. 2023).
Estas especies herbáceas (en
adelante las denominaremos “flora arvense”) suelen ser de crecimiento mucho más
rápido que las plantas forestales introducidas, y en primaveras
lluviosas y ausencia de tratamientos para su control, puede formar una masa
densa que llega a cubrir, durante los primeros años, a las plantas forestales
introducidas. Además, la flora arvense compite de un
modo más eficiente por la luz, los nutrientes y sobre todo por el agua (Nickelson et al. 2015),
principal factor limitante en áreas de clima mediterráneo (Ceacero et al. 2012).
Así pues, parece claro que, en las forestaciones, durante
los años siguientes a la plantación, los herbazales instalados pueden llegar a
comprometer la vida o crecimiento de las plantas forestales (Edelfeldt et al. 2016). Por ello, se considera
prioritario controlar esta vegetación para posibilitar el éxito de las
forestaciones (Pemán et al. 2021), aunque esta
necesidad se suele limitar a los primeros años de establecimiento de la
forestación (Hytönen et al. 2017; Pemán et al. 2021). En definitiva, hay que abandonar
la convención de forestación seguida de gestión pasiva, sino que tendremos que
actuar desde el primer momento tras su instalación (Nickelson
et al. 2015), sin obviar que también son claros los efectos positivos en
cuanto a servicios ecosistémicos y resiliencia, que se derivarán del manejo de
estas masas artificiales en etapas posteriores (Vieco-Martínez
et al. 2023).
Las técnicas que se han empleado para el control de la flora
arvense en forestaciones son variadas: laboreo y siega (Meli
et al. 2015), empleo de herbicidas (Nickelson
et al. 2015; Hytönen et al. 2017),
acolchados plásticos (Schroeder y Naeem 2017)
o combinación de varios de ellos (Goehing et al.
2017). De cualquier modo, parece claro que el
análisis de cada técnica debe abordarse individualmente en cada escenario de
competencia con flora arvense (Ceacero et al.
2012). En este caso, el escenario que nos ocupa
es la submeseta sur de la península ibérica, en su mayoría antaño cultivada, y
que desde 1994 ha experimentado la forestación de más de 123 000 ha de terrenos agrícolas (MAPAMA 2017). Su clima típico mediterráneo con marcado carácter
continental podría conferir una especial importancia al control de la flora
arvense para posibilitar el éxito de estas forestaciones, tal y como sucede en
otras partes del planeta con condiciones similares.
La mayoría de los estudios que han
investigado el efecto de la competencia de plantas herbáceas en el crecimiento
de las plantas empleadas en forestaciones se han llevado a cabo en ambientes
forestales (Löf et al. 2006; Balandier et al. 2009; Meli et al. 2015), sin embargo, en terrenos procedentes de cultivos, aunque
también se ha investigado (Navarro-Cerrillo
et al. 2005; Rey-Benayas
et al. 2005), son necesarios más estudios (Schroeder y Naeem 2017;
Pemán et al. 2021).
La priorización de la implementación de técnicas de control de flora arvense
constituiría un avance en favor de las forestaciones, tanto desde la
perspectiva de su tasa de éxito, como de su rentabilidad económica (Ceacero et al. 2012).
En este contexto de la forestación de tierras agrícolas, con
el presente trabajo se pretende verificar dos hipótesis: (a) el potencial colonizador de la flora arvense en terrenos agrícolas en el
ámbito mediterráneo sigue elevado tras 25 años de abandono, (b) la técnica
empleada para el control de la flora arvense puede ser determinante para el
arraigo de las forestaciones en estos terrenos.
Material y métodos
Caracterización del área de estudio
La experiencia se desarrolló en un terreno agrícola
abandonado durante 25 años (692 m.s.n.m., Castilla-La Mancha, España). Se trata
de una parcela de secano manejada durante décadas mediante rotación de cereal y
barbecho. El suelo es de textura fraco-arenosa, de carácter básico (pH=7.8),
con niveles bajos de materia orgánica (1.7%) y una pendiente inferior al 2%. En
cuanto al clima, la Figura 1 muestra la
temperatura media mensual y la precipitación mensual durante el periodo de
estudio.
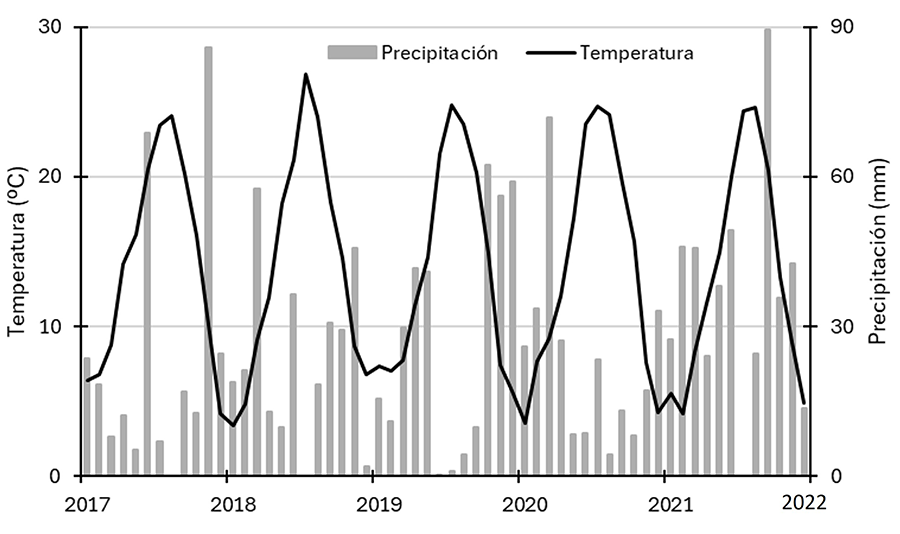
Figura 1. Temperatura media mensual y
precipitación mensual en el área de estudio entre 2017 y 2021 (Fuente: Sistema
de información agroclimática para el regadío).
Figure 1. Monthly mean temperature and monthly precipitation in the study
area from 2017 to 2021 (Source: Agroclimatic information system for irrigation).
La vegetación natural existente en los reductos no roturados
más próximos está dominada por encinas (Quercus ilex L. subsp. ballota
(Desf.) Samp.) y sus etapas de sustitución: coscojares (Quercus coccifera
L.), romerales (Rosmarinus officinalis L.), tomillares (Thymus
sp.) y atochares (Stipa tenacissima L.).
Inventario de la flora arvense
Se realizó a principios de junio de 2017, coincidiendo con
el momento de mayor riqueza específica observable tras las lluvias primaverales
y previamente a la sequía estival. Se inventariaron 12 parcelas distribuidas
aleatoriamente, cuadradas de 3 m de lado, procedimiento equiparable al aplicado
en estudios anteriores de flora arvense (Plaza y
Pedraza 2007; Gómez et al. 2017). En cada
parcela el experto botánico del equipo identificó de visu todas las especies y
se estimó visualmente la cobertura de cada una. La persona encargada de la
estimación de la cobertura fue la misma en todas las parcelas para mejorar la
fiabilidad de los datos recopilados (Morrison 2016).
Muestreo del banco edáfico de semillas
Con objeto de cuantificar la proporción del banco de
semillas de carácter persistente, y atendiendo a la definición del mismo (Baskin y Baskin 2014), se consideró principios
de junio como la época más adecuada para muestrear el banco de semillas en el
suelo, una vez que ya ha finalizado la germinación primaveral y aún no se ha
iniciado la dispersión de nuevas semillas. Por tanto, este muestreo se realizó
de forma simultánea al de vegetación.
Las muestras de suelo se tomaron en el punto central de cada
una de las 12 parcelas empleadas en el muestreo de la vegetación. En dicho
punto, delimitada un área de 15 x 15 cm, se extrajeron los 2 cm más
superficiales y, por separado, el estrato de profundidad entre 2-5 cm, con la
finalidad de conocer la distribución vertical de las semillas en el suelo (Copete et al. 2023). Las muestras se extendieron en
laboratorio durante 15 días para su desecación, evitando así la germinación incontrolada
de las semillas. Posteriormente se almacenaron en bolsas de plástico hasta el
momento de su análisis.
Siguiendo a Herranz et al. (2003)
se combinaron dos métodos para la cuantificación y reconocimiento de las
semillas contenidas en las muestras de suelo: el método directo para semillas
mayores de 0.5 mm (separación física bajo lupa), y el método indirecto para
semillas menores de 0.5 mm (siembra de la mezcla suelo-semillas para contabilizar
las plántulas emergentes). Ambas submuestras se consiguen empleando un tamiz de
luz 0.5 mm.
La viabilidad de las semillas obtenidas con el método
directo se analizó mediante ensayos de germinación a 20/7 ºC (12 h de
termoperiodo) y posterior aplicación del test del tetrazolio para las semillas
no germinadas. La aplicación del método indirecto tuvo lugar en un umbráculo
con luz de malla 0.15x0.25 mm (modelo LS ECONET 1535), para evitar
contaminaciones de semillas por viento. Para la siembra de cada submuestra se
empleó en una bandeja de 280x175 mm, con drenaje, una mezcla de arena y turba
esterilizadas. La siembra se realizó al inicio de la primavera, y el
seguimiento de plántulas emergidas se prolongó hasta finales de otoño,
incluyendo así tanto a las especies de germinación primaveral como a las de
germinación otoñal. Para la identificación de las semillas se utilizaron
colecciones de semillas y el manual de identificación de Martin y Barkley (2000), y para las plántulas
los trabajos de Villarías (2002), y Recasens y Conesa (2009). Para comprobar la
similitud/disimilitud entre las comunidades de flora aérea y del banco edáfico
de semillas se calculó el coeficiente de similitud de Sørensen
(Sørensen 1948).
Aplicación de técnicas de control de flora arvense
En noviembre de 2017 se llevó a cabo la forestación del
terreno descrito. La preparación del suelo consistió en una labor cruzada con
cultivador y un pase posterior de subsolador coincidente con las líneas de
plantación. La plantación fue manual con planta forestal de dos savias en alveolos
de 220 cm3. Se colocó tutor y protector de malla plástica
individual. Durante el primer verano se aportó un riego de apoyo de unos 5
litros por planta.
Las especies y proporciones empleadas en la forestación
fueron: P. halepensis (pino carrasco, 60%), Q. ilex subsp. ballota
(encina, 20%) y Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. (retama, 20%). El marco
de plantación fue de 2.5 x 2.5 m (1600 plantas/ha).
Se delimitaron parcelas de 12.5 x 5 m que contenían 10
plantas en las proporciones indicadas (6 pinos, 2 encinas y 2 retamas).
Basándonos en estas parcelas, se aplicaron cuatro tratamientos de control de
flora arvense, con 12 repeticiones/tratamiento, lo que equivale a un total de
48 parcelas distribuidas aletaroriamente por toda la superficie de estudio.
Dichos tratamientos se aplicaron en el mes de abril de 2018, 2019 y 2020, y
fueron los siguientes: laboreo (tractor con cultivador), siega (desbrozadora de
doble hilo), tratamiento químico (Glifosato 36% p/v a dosis de 3 l/ha) y control
(ausencia de tratamiento).
En el momento de la plantación se midió diámetro en la base (con
calibre electrónico) y altura de cada una de las plantas forestales. Durante la
parada vegetativa de 2018, 2019 y 2020 se contabilizó la supervivencia y se
midió el diámetro en la base y la altura total de cada planta. En 2021 sólo se
registró la supervivencia.
Tratamiento estadístico
A fin de detectar diferencias significativas en las
variables mortalidad y crecimiento de las plantas forestales se utilizó un
modelo lineal generalizado de dos factores (especie y tratamiento) con una
función de enlace “logit”, aplicando una estructura de error binomial en el
caso de la variable mortalidad y una estructura de error Poisson para la
variable crecimiento. Los casos responsables de efectos principales
significativos se detectaron mediante una prueba múltiple de Tukey, con una
significación del 95%. Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el
programa SPSS (IBM 2021).
Resultados
Flora arvense y banco edáfico de semillas
La Tabla 1 resume los
resultados obtenidos con los inventarios de flora aérea y banco edáfico de
semillas realizados antes de la forestación. Los taxones contabilizados en la
flora aérea se distribuyeron entre 20 familias, siendo las más representadas:
Compositae (18 taxones), Cruciferae (12), Gramineae (9), Papaveraceae (6),
Carophyllaceae (5) y Leguminosae (5). Los géneros con mayor representación fueron:
Silene (3), Centaurea (3) y Sisymbrium (3). En cuanto a la
cobertura del suelo, estos fueron los taxones que más contribuyeron: Lolium
rigidum Gaudin (7.1±2.3%), Bromus rubens L. (6.4±1.5%). Galium
tricornutum Dandy (5.8±2.3%), Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. (5.6±1.4%),
Lactuca tenerrima Pourr. (5.4±1.6%) y Silene vulgaris (Moench)
Garcke (3.4±0.9%).
Tabla 1. Resultados
más relevantes de los inventarios de flora aérea y banco edáfico de semillas
realizados en la parcela de estudio antes de su forestación. Valores
medios ± e.e.
Table 1. Most relevant results of samplings of aerial flora and soil seed
bank carried out in the study plot before afforestation. Mean values ± s.e.
El banco edáfico de semillas
estimado se aproximó a 20 000 semillas/m2 (Tabla
1), detectándose 67 taxones pertenecientes a 22 familias, 53 de los
cuales fueron comunes a los dos estratos de profundidad diferenciados, 8
exclusivos del nivel más profundo (2-5 cm) y 6 del más superficial (0-2 cm).
Las familias más representadas fueron: Compositae (9), Cruciferae (7),
Leguminosae (7), Papaveraceae (7), Carophyllaceae (6) y Gramineae (5). Como
géneros más abundantes: Astragalus (2), Euphorbia (2), Fumaria
(2), Galium (2), Hippocrepis (2), Papaver (2), Silene
(2) y Sisymbrium (2).
Se detectaron especies leñosas tanto a nivel de flora aérea
como de banco edáfico de semillas, aunque en baja proporción (Tabla
1) y en mayor número en el banco de semillas (6) que en la flora aérea
(2).
El coeficiente de similitud de Sørensen arrojó un valor de 0.43
al comparar la comunidad de flora arvense con el banco de semillas del suelo,
denotando un notable grado de disimilitud. Por el contrario, sí que hubo una
alta similitud entre los dos estratos del banco de semillas, con un valor de 0.87
para este coeficiente.
Efecto de la aplicación de técnicas de control de
flora arvense en las plantas forestales
Con objeto de evaluar el
denominado shock post-trasplante (Burdett 1990) independizamos los datos de supervivencia del primer año en la Tabla 2. Así, durante dicho año de establecimiento (2018) se produjo una
importante mortalidad media de pinos (28.8±4.3%), registrándose diferencias
significativas entre los tratamientos laboreo y control. En el caso de la
encina y la retama no se detectaron tales diferencias entre tratamientos, con
mortalidades medias de 9.4±2.8% y 15.6±3.7%, respectivamente (Tabla 2).
Tabla 2. Porcentaje
de mortalidad (media±e.e.) de plantas forestales en función de la especie y de
la técnica de control de flora arvense. Resultados por separado para el primer
año de la forestación (2018) y acumulados para el periodo 2019-2021. Letras
mayúsculas diferentes dentro de la misma columna y letras minúsculas diferentes
en la misma fila, entre tratamientos de un periodo, indican diferencias
significativas (P < 0.05).
Table
2. Mortality percentage (mean ± s.e.) of forest
plants depending on the species and the weed control technique. Separate
results for the first year of afforestation (2018) and cumulatively for the
2019-2021 period. Different capital letters within the same column and
different lowercase letters in the same row, between treatments of a period,
indicate significant differences (P < 0.05).
Superado el primer año, la mortalidad acumulada en los tres
siguientes, sin diferenciar tratamientos, fue del 9.0±2.0% para el pino, 16.7±4.5%
para la encina y 9.4±2.8% para la retama. En el caso del pino, el tratamiento con
mayores índices de supervivencia fue el químico, sin mortalidad durante este
periodo (Tabla 2), aunque sin diferencias
estadísticamente significativas respecto del laboreo. Por el contrario, las
marras de pino en las parcelas control fueron notablemente más altas. Para la
encina y la retama, pese a observarse una tendencia a la mayor mortalidad en
las parcelas control, no se obtuvieron diferencias significativas entre
tratamientos.
Atendiendo a los valores medios de mortalidad de cada
tratamiento, sin diferenciar especies, en la Tabla 2
vemos que durante el arraigo de la forestación (2018) el laboreo redujo la
mortalidad en comparación con la no actuación (control), mientras que en los
años sucesivos el tratamiento químico se mostró como la técnica más eficiente.
En cuanto al crecimiento de las plantas introducidas, tanto
en diámetro (Ø) como en altura (h), en la Tabla 3
se observa que, por término medio para toda la forestación, el tratamiento que conllevó
un mayor crecimiento medio anual de ambas variables fue el químico, seguido del
laboreo. Sin embargo, la siega no supuso un mayor crecimiento en comparación
con la no actuación.
Tabla 3. Dimensiones
iniciales (media±e.e.) de las plantas forestales. Crecimiento medio anual
(media±e.e.) por especie y tratamiento para el periodo 2018-2020. Diámetro (Ø)
en mm y altura (h) en cm. Letras minúsculas diferentes en la misma fila indican
diferencias significativas entre tratamientos (P < 0.05).
Table 3.
Initial dimensions (mean ± s.e.) of the forest plants. Mean annual growth (mean
± s.e.) by species and treatment for the period 2018-2020. Diameter (Ø) in mm
and height (h) in cm. Different lowercase letters in the same row indicate
significant differences between treatments (P < 0.05).
Por especies, el crecimiento de las plantas de pino carrasco
se vio afectado por las diferentes técnicas de control de un modo similar al
que acabamos de mencionar para el conjunto de la forestación, pasando de
crecimientos diametrales de 1 mm/año en las parcelas control a 2.6 mm/año tras
el tratamiento químico, el cual además produjo una notable aceleración en el
crecimiento en altura con 17.8 cm/año. El crecimiento en diámetro de la encina
sólo se incrementó significativamente con la escarda química (0.6 mm/año frente
a 0.3 mm/año sin tratamiento). Su crecimiento en altura se vio beneficiado
significativamente por el laboreo y aún más por el tratamiento químico, con 3.8
cm/año y 5.6 cm/año, respectivamente. El efecto de las diferentes técnicas de
control en el crecimiento de la retama, especie de más rápido crecimiento, fue semejante
al indicado para la encina, con crecimientos diametrales de 7.8 mm/año y en
altura de 15.9 cm/año con aplicación de tratamiento químico.
En 2018 el arraigo de las plantas conllevó crecimientos limitados
para todas las especies, con incrementos inferiores a 1 mm en diámetro y
menores a 6 cm en altura, independientemente de la técnica de control de flora
arvense aplicada. A partir del segundo año, las plantas ya establecidas
crecieron a un mayor ritmo, tanto en altura como en diámetro, favorecidas
principalmente por el tratamiento químico. Sin embargo, en el caso de la
encina, esta aceleración del crecimiento fue mucho más ralentizada (Fig. 2).
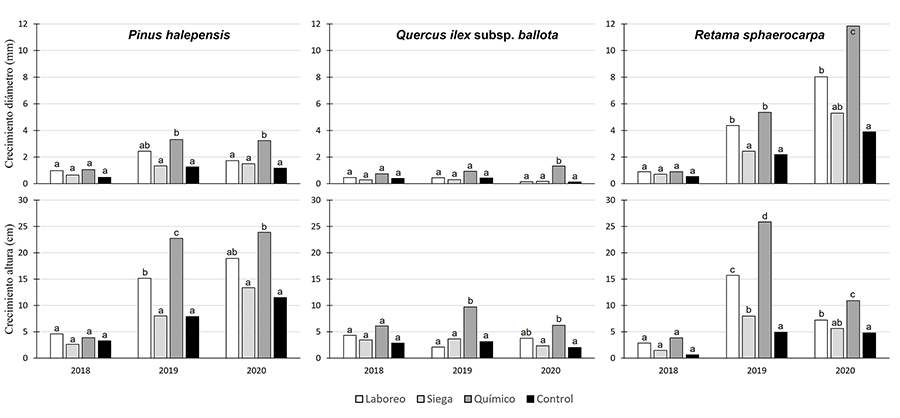
Figura 2. Crecimiento anual en diámetro (mm) y
altura (cm) de las plantas forestales en función de la edad y de la técnica de
control. Para cada especie y año, letras diferentes entre tratamientos indican
diferencias significativas (P < 0.05).
Figure 2. Annual growth in diameter (mm) and height (cm) of forest plants
depending on age and the control technique. For each species and year,
different letters between treatments indicate significant differences (P <
0.05).
Discusión
En las forestaciones en clima mediterráneo, la fase de
establecimiento es especialmente difilcutosa (Ceacero
et al. 2012), considerándose el primer periodo vegetativo como el
verdaderamente crítico (Navarro-Cerrillo et
al. 2005). Los principales factores que han afectado a esta fase de
establecimiento, y por tanto al éxito de las reforestaciones tradicionales (las
realizadas en terrenos forestales pobres y erosionados), han sido los
meteorológicos y los edáficos, sin un papel destacado de los fenómenos de
competencia. Sin embargo, en el ámbito de forestaciones de antiguos cultivos,
en el presente estudio la influencia negativa de la flora arvense ha sido
clara, corroborando el papel trascendental de la competencia por los recursos
en el éxito de las plantaciones (Thompson y Pitt
2003).
La abundante vegetación
competidora cuantificada en este estudio, está dominada por terófitos, con una
baja proporción de especies leñosas que han conseguido instalarse de forma
natural tras 25 años de abandono del cultivo. Este proceso de sucesión vegetal
puede estar viéndose ralentizado por la ubicación de la parcela de estudio
dentro de una extensa área eminentemente agrícola, de modo que son muy escasas
las manchas de vegetación natural próximas que podrían actuar como fuente de
propágulos. Si a ello unimos que la cobertura total que proporcionan las
especies anuales al suelo es poco mayor del 50%, y que ésta se reduce
drásticamente cuando estas plantas cumplen su ciclo, la necesidad de forestar
estos terrenos se justifica, sin tener en cuenta motivos económicos, como
protección del suelo frente a la erosión. Aunque se recomienda forestar lo
antes posible los terrenos agrícolas abandonados para prevenir el
establecimiento de plantas invasoras (Nickelson et al. 2015), en la práctica, muchas forestaciones se
planifican en terrenos que han permanecido sin cultivar durante décadas, como
es el caso de nuestro estudio.
El tamaño de los bancos edáficos de semillas de suelos
agrícolas se estima que puede oscilar entre 1000 y 1 000 000 semillas/m2,
mientras que en ecosistemas forestales este rango estaría comprendido entre 100
y 1000 semillas/m2 (Fenner 1985),
variación lógica si tenemos en cuenta que en las comunidades dominadas por
especies anuales los bancos edáficos de semillas son más cuantiosos (Marañón 2001). En concordancia con los datos
anteriores relativos a suelos agrícolas, en este estudio se ha obtenido una
densidad de semillas en el suelo próxima a las 20 000 semillas/m2.
Cabe esperar que con la forestación realizada se irá reduciendo paulatinamente
el tamaño del banco edáfico de semillas conforme se vaya imponiendo la
vegetación forestal introducida (Bossuyt et al. 2002).
La densidad del banco de semillas registrada en este estudio
se puede considerar elevada, ya que la mayoría de los trabajos que alcanzan
estas cifras prospectan mayores profundidades (José-María
y Sans 2011). Además, estamos ante un banco edáfico de semillas de carácter
persistente, al haberse contabilizado las semillas existentes en el suelo una
vez finalizado el reclutamiento de plántulas y antes de la dispersión de nuevas
semillas (Baskin y Baskin 2014). La
persistencia en el suelo durante años de las semillas de muchas de estas
especies arvenses se ve favorecida por la existencia en ellas de mecanismos de
latencia (Herranz et al. 2003; Copete et al. 2009). Este carácter persistente, nos
lleva a pensar que la demora en la instalación de la forestación tras el
abandono de la actividad agrícola no es determinante a la hora de reducir la
competencia con las malas hierbas, en contra de lo afirmado por otros autores (Nickelson et al. 2015).
La velocidad de enterramiento de una semilla depende de
multitud de factores (Baskin y Baskin 2014).
Sin embargo, en suelos agrícolas no arados este proceso suele ser lento (Benvenuti 2007). Siendo así, la mayor densidad de
semillas encontrada en este estudio en el estrato más profundo podría
explicarse por los laboreos realizados hace más de 25 años. Esto indicaría una
elevada persistencia de esas semillas en el suelo. Además, esta notable
longevidad del banco edáfico de semillas en terrenos agrícolas abandonados en
ambientes mediterráneos, también se refleja en la baja similitud que hemos
detectado entre la composición específica de la flora aérea y la del propio
banco edáfico. Es probable que algunas de las especies representadas en el
banco edáfico, y no a nivel superficial, procedan de cohortes establecidas
antes del abandono del cultivo. Estudios previos en terrenos de cultivo
abandonados en Finlandia llegaron a conclusiones similares (Kiirikki 1993). En línea con lo mencionado en el
párrafo anterior, esta alta longevidad en el suelo es propiciada por la
existencia de ciclos anuales de latencia en las semillas de muchas especies arvenses
(Schütz 1997; Copete et
al. 2009).
Centrándonos en los fenómenos de competencia que sufrirán
las plantas introducidas en la forestación, cabe destacar la mayor fertilidad
de los terrenos agrícolas abandonados, en comparación con la de los terrenos
forestales adyacentes (Wall y Hytönen 2005).
Aunque éste ha de considerarse como un aspecto positivo para el futuro de las
forestaciones, durante los primeros años tras la plantación puede tener
consecuencias fatales debido al beneficio que también supone para la
proliferación de vigorosa flora arvense competidora. Este perjuicio se pone de
manifiesto en la mayoría de los estudios desarrollados en forestaciones de
cultivos abandonados, en América (Kushla 2009),
Europa (Ceacero et al. 2012) o Asia (Schroeder y Naeem 2017), y nuestros resultados
así lo avalan. En base a éstos, a efectos prácticos, durante los primeros años
del desarrollo de una forestación en un terreno agrícola abandonado se aconseja
controlar la vegetación herbácea con tratamientos químicos, siempre que no se
detecten problemas de fitotoxicidad en las plantas forestales. De hecho, el
primer año que las plantas forestales en fase de arraigo pueden ser más
sensibles a los herbicidas, según los resultados obtenidos, podría plantearse su
sustitución por el laboreo del suelo, al ser una técnica más inocua y con un
efecto similar en el establecimiento de la forestación, o incluso más efectiva
según algunos autores (González y Santín 2003).
Durante el segundo y tercer periodos vegetativos, con índices de mortalidad ya
mucho más reducidos, sí que el tratamiento químico de la flora arvense supone
un claro beneficio frente al resto de técnicas al favorecer notablemente el
crecimiento de las plantas forestales.
Concretando los resultados obtenidos con las distintas
especies forestales estudiadas, cabe destacar que para el pino carrasco el
laboreo supone un notable incremento de la supervivencia (80% frente al 35% sin
tratamiento), mientras que tras su establecimiento es el tratamiento químico el
que claramente favorece su crecimiento. Esta es la especie, de las estudiadas,
que peor tolera la competencia durante la fase de establecimiento, seguramente
como consecuencia de su carácter heliófilo. Otras especies arbóreas heliófilas
han mostrado un comportamiento similar al plantarse en terrenos agrícolas
abandonados, como por ejemplo Pinus sylvestris L. (Hytönen y Jylhä 2011) o Betula pendula
Roth (Hytönen y Jylhä 2005). Conocer el
temperamento (tolerancia a la sombra) de las especies vegetales a emplear en
las forestaciones es fundamental a la hora de diseñarlas y gestionarlas (Feng et al. 2018). En el caso de la encina, las
diferencias obtenidas en el parámetro supervivencia no se han mostrado
significativas para las diferentes técnicas de control de la vegetación. Sin
embargo, sí que ha sido claro el efecto positivo del tratamiento químico en su
crecimiento. Entre los estudios previos que han aplicado este mismo tratamiento
en forestaciones con encina encontramos tanto los que no han detectado dicho
efecto positivo en su crecimiento (Navarro-Cerrillo
et al. 2005), quizás debido a la menor duración del periodo estudiado, como
los que sí (Rey-Benayas et al. 2005; Löf et al. 2006). Por último, en cuanto a la retama, la
respuesta ha sido muy similar a la de la encina, con la salvedad de la
ralentización en el crecimiento en altura durante el tercer año, probablemente
debido a que se trata de una especie arbustiva en la que no tiene tanta
preponderancia su desarrollo vertical. Estas diferencias detectadas entre las
tres especies forestales, en su respuesta a los métodos de control, son
frecuentes (Schroeder y Naeem 2017).
De las técnicas de control ensayadas en este estudio, quizás
la más respetuosa con el medio ambiente sea la siega, pero como reguladora de
la competencia en forestaciones de terrenos agrícolas ha sido la que menos
efecto ha tenido, en muchos casos similar a no aplicar tratamiento. La razón es
que, a diferencia del tratamiento químico, con la siega en algunos casos no
muere el sistema radicular de las plantas, pudiendo conservar parte de su
potencial competitivo (Kushla 2009). Además, en
tierras de cultivo abandonadas, la biomasa subterránea correspondiente a la
flora arvense puede ser varías veces mayor que la superficial (Hokkanen y Raatikainen 1977).
Pese a que son escasos los trabajos que analizan el
crecimiento de las forestaciones en tierras agrícolas, sí son abundantes los
realizados sobre plantaciones ejecutadas en terrenos forestales
(reforestaciones), constituyendo una de las principales diferencias entre ambas
la competencia desarrollada por la vegetación herbácea, mucho más abundante y
agresiva después de actividades agrícolas. Los mencionados trabajos sobre
terrenos forestales también muestran incrementos en los ritmos de crecimiento
en ausencia de vegetación herbácea (Belair et al.
2014), si bien es cierto que dichos incrementos en general no son tan
notables como los aquí obtenidos para Pinus halepensis.
Además, hay que tener en cuenta
que las forestaciones en estos ambientes semiáridos van a ser prioritarias para
las administraciones con responsabilidad en gestión forestal como herramienta
de lucha contra el cambio climático, ya que la restauración y expansión de los
bosques se considera como una de las estrategias más efectivas para mitigar la
crisis climática (Griscom et al. 2017).
Conclusiones
Los terrenos agrícolas abandonados en el área bajo estudio mantienen
su potencial generador de flora arvense durante décadas. Un aspecto importante
que posibilita este hecho es la capacidad de la mayoría de estas especies para
generar abundantes bancos edáficos de semillas persistentes.
El efecto de la competencia de la flora arvense en las
plantas forestales introducidas es claro, pero dependiente de la especie
forestal considerada. De las especies estudiadas, la supervivencia sólo se vio
afectada en el pino, con un efecto negativo muy acusado, por lo que podemos
afirmar que es la más sensible a esta competencia. Sin embargo, todas las
especies ven ralentizado su crecimiento durante los primeros años de la
forestación. De las técnicas de control analizadas, la aplicación de herbicidas
fue la que fomentó más el crecimiento de las plantas forestales una vez
establecidas, mientras que la que favoreció dicho establecimiento durante el
primer año, en el caso del pino, fue el laboreo. Es fundamental, por tanto,
analizar la necesidad de control de esta vegetación para incrementar el éxito
de las forestaciones en ambientes exigentes para la vida vegetal como los
mediterráneos.
Disponibilidad de los datos
Datos disponibles en: https://zenodo.org/records/14831770
Contribución de los autores
José Antonio Monreal: Administración del proyecto,
Adquisición de fondos, Análisis formal, Investigación, Recursos, Redacción –
borrador original. Miguel Ángel Copete: Administsración del proyecto, Análisis
formal, Conceptualización, Investigación, Metodología, Redacción – revisión y
edición, Visualización. Olga Botella: Conceptualización, Recursos. Elena
Copete: Redacción – revisión y edición, Visualización. Yolanda Espín: Análisis
formal, Redacción – borrador original. José María Herranz: Conceptualización,
Investigación, Metodología.
Financiación, permisos
requeridos, potenciales conflictos de interés y agradecimientos
Este trabajo fue financiado por el Departamento de
Producción Vegetal y Tecnología Agraria de la Universidad de Castilla-La
Mancha.
Los autores/as declaran no tener ningún conflicto de
intereses.
Referencias
Balandier, P., Frochot, H., Sourisseau, A. 2009. Improvement of direct tree
seeding with cover crops in afforestation: Microclimate and resource
availability induced by vegetation composition. Forest Ecology and Managemen
257: 1716-1724. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2009.01.032
Baskin,
C.C., Baskin, J.M. 2014. Seeds ecology,
biogeography and evolution of dormancy and germination. (2a ed.). Academic
Press, San Diego, California, USA.
Belair, E.D., Saunders, M.R., Bailey, B.G. 2014. Four-year response of
underplanted American chestnut (Castanea dentata) and three competitors
to midstory removal, root trenching, and weeding treatments in an oak-hickory
forest. Forest Ecology and Management 329: 21-29. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2014.06.011
Benvenuti, S.
2007. Natural weed seed burial: effect of soil
texture, rain and seed characteristics. Seed Science Research 17:
211-219. https://doi.org/10.1017/S0960258507782752
Bossuyt, B., Heyn, M., Hermy, M. 2002. Seed bank and vegetation composition of forest stands of varying age
in central Belgium: consequences for regeneration of ancient forest vegetation.
Plant Ecology 162: 33-48. https://doi.org/10.1023/A:1020391430072
Burdett, A.N. 1990. Physiological processes in plantation establishment and the
development of specifications for voforest planting stock. Canadian Journal
of Forest Research 20: 415-427. https://doi.org/10.1139/x90-059
Ceacero, C.J., Díaz-Hernández, J.L., del Campo, A.D., Navarro-Cerrillo,
R.M. 2012. Interactions between soil gravel content and neighboring vegetation
control management in oak seedling establishment success in Mediterranean
environments. Forest Ecology and Management 271: 10-18. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2012.01.044
Copete, M.A., Herranz, J.M., Ferrandis, P. 2009. Seed
germination ecology of the endemic Iberian winter annuals Iberis pectinata
and Ziziphora aragonensis. Seed Science Research 19 (3): 155-169.
https://doi.org/10.1017/S0960258509990079
Copete, M.A., Copete, E., Ferrandis, P., Herranz, J.M. 2023. Delayed effect of thermal treatment on breaking physical seed
dormancy: intrapopulation variation and implications for soil seed banks. International
Journal of Wildland Fire 32(12): 1816-1827. https://doi.org/10.1071/WF23107
Di Sacco, A., Hardwick, K., Blakesley, D., Brancalion, P.H.S., Breman, E.,
Rebola, L.C., Chomba, S., et al. 2021. Ten golden rules for reforestation to
optimise carbon sequestration, biodiversity recovery and livelihood benefits. Global
Change Biology 27: 1328-1348. https://doi.org/10.1111/gcb.15498
Edelfeldt, S., Lundkvist, A., Forkman, J., Verwijst, T. 2016. Establishment
and early growth of willow at different levels of weed competition and nitrogen
fertilization. Bioenergy Research 9: 763-772. https://doi.org/10.1007/s12155-016-9723-5
Feng, J., Zhao, K., Hé, D., Fang, S., Lee, T., Chu, C., He, F. 2018.
Comparing shade tolerance measures of woody forest species. PeerJ 6:
e5736. https://doi.org/10.7717/peerj.5736
Fenner, M. 1985. Seed Ecology. Chapman & Hall, Londres, Inglaterra. https://doi.org/10.1007/978-94-009-4844-0
Forey, E.,
Dutoit, T. 2012. Vegetation, soils and seed banks
of limestone grasslands are still impacted by former cultivation one century
after abandonment. Community Ecology 13(2): 194-202. https://doi.org/10.1556/ComEc.13.2012.2.9
Galluzzo, N. 2015. Role and effect of agroforesty subsides allocated by the common
agricultural policy in italian farms. International Journal of Food and
Agricultural Economics 3(1): 19-31. https://doi.org/10.5513/JCEA01/19.3.2241
Goehing, J., Thomas, B.R., Macdonald, S.E., Bork, E.W. 2017. Effects of
alternative establishment systems on resource availability, understorey
composition and tree performance in juvenile hybrid poplar plantations. Forestry
90: 515-529. https://doi.org/10.1093/forestry/cpx005
Gómez, J.D., María., F., Martín, J.M., López, D.C., Martín, C.S.,
Sánchez, D.A., Saiz, R.S., et al. 2017. Adaptación de la flora
arvense a diferentes sistemas de gestión del suelo en un viñedo de la Comunidad
de Madrid. XVI Congreso de la Sociedad Española de Malherbología, Pamplona,
España.
González, R., Santín, I.
2003. Control de malas hierbas en plantaciones con pino carrasco sobre
terrenos agrícolas abandonados. Boletín Agrario de la Comunidad Autónoma de
Madrid 38: 44-49.
Griscom, B.W., Adams, J.,
Ellis, P.W., Houghton, R.A., Lomax, G., Miteva, D.A., Schlesinger, W.H., et al.
2017. Natural climate solutions. The Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS) 114: 11645-11650. https://doi.org/10.1073/pnas.1710465114
Herranz, J.M., Ferrandis, P., Copete,
M.A. 2003. Influence
of light and temperature on seed germination and ability of the endangered
plant species Sisymbrium cavanillesianum to form
persistent soil seed banks. Ecoscience 10(4): 532-541. https://doi.org/10.1080/11956860.2003.11682802
Hokkanen,
H., Raatikainen, M. 1977. Yield, vegetation and
succession in reserved fields in Central Finland. Journal of the Scientific
Agricultural Society of Finland 49: 221-238. https://doi.org/10.23986/afsci.71939
Hytönen, J.,
Jylhä, P. 2005. Effects of competing vegetation and
post-planting weed control on the mortality, growth and vole damages to Betula
pendula planted on former agricultural land. Silva Fennica
39(3): 365-380. https://doi.org/10.14214/sf.374
Hytönen, J., Jylhä, P.
2011. Long-term response of weed control intensity on Scots
pine survival, growth and nutrition on former arable land. European Journal
of Forest Research 130: 91-98. https://doi.org/10.1007/s10342-010-0371-6
Hytönen J., Jylhä P., Little K. 2017.
Positive effects of wood ash fertilization and weed control on the growth of
Scots pine on former peat-based agricultural land (a 21-year study). Silva
Fennica 51(3): 18 p. https://doi.org/10.14214/sf.1734
IBM 2021. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28. IBM
Corp, Nueva York, Estados Unidos.
José-María, L., Sans, F.X.
2011. Weed seedbanks in arable fields: effects of
management practices and surrounding landscape. Weed Research 51(6):
631-640. https://doi.org/10.1111/j.1365-3180.2011.00872.x
Kiirikki, M. 1993. Seed bank and vegetation succession in abandoned fields in Karkali
Nature Reserve, southern Finland. Annales Botanici Fennici 30(2):
139-152.
Kushla, J.D. 2009. Afforestation in North Mississippi on retired farmland using Pinus
echinata: First-year results. Southern Journal
of Applied Forestry 33(3): 142-144. https://doi.org/10.1093/sjaf/33.3.142
Löf, M., Rydberg, D., Bolte, A. 2006. Mounding site preparation for
forest restoration: Survival and short-term growth response in Quercus robur
L. seedlings. Forest Ecology and Management 232: 19-25. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2006.05.003
MAPAMA 2017. Anuario de estadística forestal 2013. Secretaría
General Técnica, MAPAMA, Madrid, España.
Marañón, T. 2001. Ecología del
banco de semillas y dinámica de comunidades mediterráneas. En: Zamora, R.,
Pugnaire, F.I. (eds.), Ecosistemas mediterráneos. Análisis funcional,
pp. 153-181. CSIC/AEET, Granada, España.
Martin,
A.C., Barkley, W.D. 2000. Seed identification
manual. Library of Congress Catalog, The Blackburn press, California,
Estados Unidos.
Meli, P., Rey-Benayas, J.M.,
Martínez-Ramos, M., Carabias, J. 2015. Effects of grass
clearing and soil tilling on establishment of planted tree seedlings in
tropical riparian pastures. New Forests 46: 507-525. https://doi.org/10.1007/s11056-015-9479-3
Morrison, L.W.
2016. Observer error in vegetation surveys: a
review. Journal of Plant Ecology 9(4): 367-379. https://doi.org/10.1093/jpe/rtv077
Navarro-Cerrillo,
R.M., Fragueiro, B., Ceacero, C., del Campo, A., de Prado, R. 2005. Establishment of Quercus ilex L. subsp. ballota Desf.
Samp. using different weed control strategies in Southern Spain. Ecological
Engineering 25: 332-342. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2005.06.002
Nickelson, J.B., Holzmueller, E.J., Groninger, J.W., Lesmeister, D.B. 2015.
Previous land use and invasive species impacts on long-term afforestation
success. Forests 6: 3123-3135. https://doi.org/10.3390/f6093123
Palmero-Iniesta, M.,
Espelta, J.M., Gordillo, J., Pino, J. 2020. Changes in forest
landscape patterns resulting from recent afforestation in Europe (1990–2012):
defragmentation of pre-existing forest versus new patch proliferation. Annals
of Forest Science 77: 43. https://doi.org/10.1007/s13595-020-00946-0
Pemán, J., Iriarte, I., Lario,
F.J. 2017. La restauración forestal de España: 75 años de una ilusión.
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid,
España.
Pemán, J., Navarro-Cerrillo,
R.M., Prada, M.A., Serrada, R. (coord.). 2021. Bases técnicas y ecológicas
del proyecto de repoblación forestal. Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, Madrid, España.
Pérez-Soba, I.,
Hernández, A. 2021. Los inicios de la repoblación forestal en la
provincia de Zaragoza (1859-1936). Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico, Madrid, España.
Pietrzykowski, M., Swiatek, B., Pajak, M., Malek, S., Tylek, P. 2021. Survival
and nutrient supply of seedlings of different tree species at the early stages
of afforestation of a hard coal mine dump. Ecological
Engineering 167: 106270. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2021.106270
Plaza, G.,
Pedraza, M. 2007. Reconocimiento y
caracterización ecológica de la flora arvense asociada al cultivo de uchuva. Agronomía
Colombiana 25(2): 306-313.
Recasens, J., Conesa., J.A.
2009. Malas hierbas en plántula. Guía de identificación.
Universidad de Lérida, Lérida, España.
Rey-Benayas, J.M.,
Navarro, J., Espigares, T., Nicolau, J.M., Zavala, A. 2005. Effects
of artificial shading and weed mowing in reforestation of mediterranean
abandoned cropland with contrasting Quercus species. Forest Ecology
and Management 212(1-3): 302-314. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.03.032
Schroeder, W.R., Naeem, H. 2017. Effect of weed control methods on growth of five temperate
agroforestry tree species in Saskatchewan. The Forestry Chronicle 93
(3): 271-281. https://doi.org/10.5558/tfc2017-035
Schütz, W. 1997. Primary dormancy and annual dormancy cycles in seeds of six
temperate wetland sedges. Aquatic Botany 59: 75-85. https://doi.org/10.1016/S0304-3770(97)00028-4
Sørensen, T. 1948. A method of establishing groups of equal amplitude in plant
sociology based on similarity of species and its application to analyses of the
vegetation on Danish commons. Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
5(4): 1-34.
Thompson,
D.G., Pitt, D.G. 2003. A review of Canadian forest
vegetation management research and practice. Annals of Forest Science 60:
559-572. https://doi.org/10.1051/forest:2003060
Thompson,
K., Grime, J.P. 1979. Seasonal variation in the
seed banks of herbaceous species in ten contrasting habitats. Journal of
Ecology 67: 893-921. https://doi.org/10.2307/2259220
Vadell, E., De Miguel, S., Pemán, J. 2016. Large-Scale
reforestation and afforestation policy in Spain: A historical review of its underlying
ecological, socioeconomic and political dynamics. Land Use Policy
(55): 37-48. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.03.017
Vadell, E., De Miguel, S.,
Pemán, J. 2019. La repoblación forestal en España: las especies utilizadas
desde 1877 a partir de las cartografías forestales. Historia Agraria 77:
107-136. https://doi.org/10.26882/histagrar.077e05v
Vieco-Martínez, A.,
Rey-Benayas, J.M., Oliet, J.A., Villar-Salvador, P., Martínez-Baroja, L. 2023. Efectos
de la forestación de tierras agrícolas mediterráneas y de su manejo en el
establecimiento de árboles y arbustos. Ecosistemas 32(especial): 2460. https://doi.org/10.7818/ECOS.2460
Villarías, J.L. 2002. Atlas
de malas hierbas. Ediciones Mundi-prensa, Madrid, España.
Wall, A.,
Hytönen, J. 2005. Soil fertility of afforested
arable land compared to continuously forested sites. Plant and Soil 275:
247-260. https://doi.org/10.1007/s11104-005-1869-4
![]() , Miguel Ángel Copete Carreño1,*
, Miguel Ángel Copete Carreño1,* ![]() , Olga Botella Miralles1
, Olga Botella Miralles1 ![]() , Elena Copete Carreño1
, Elena Copete Carreño1 ![]() , Yolanda Espín Montoro1
, Yolanda Espín Montoro1 ![]() , José María Herranz Sanz1
, José María Herranz Sanz1 ![]()