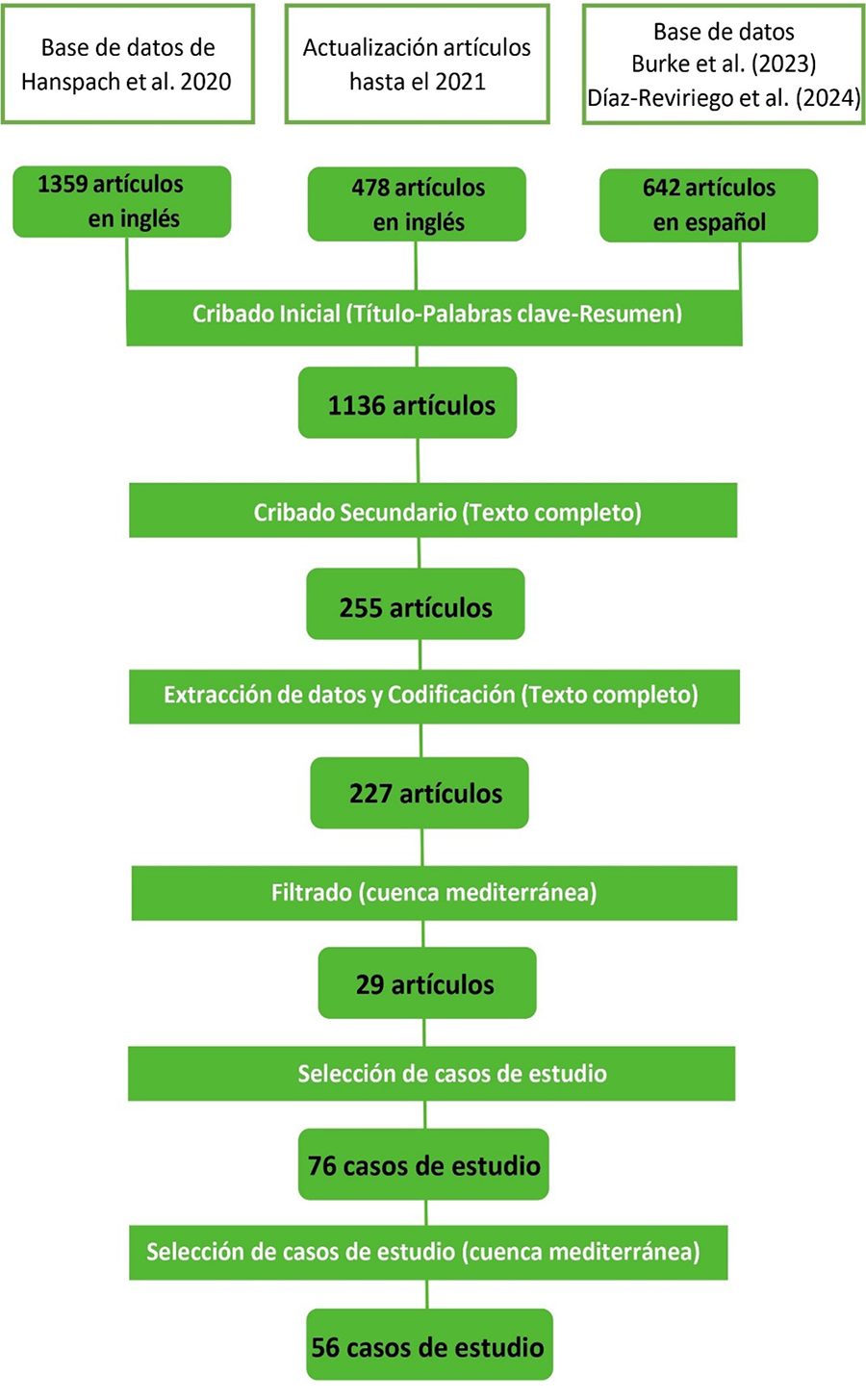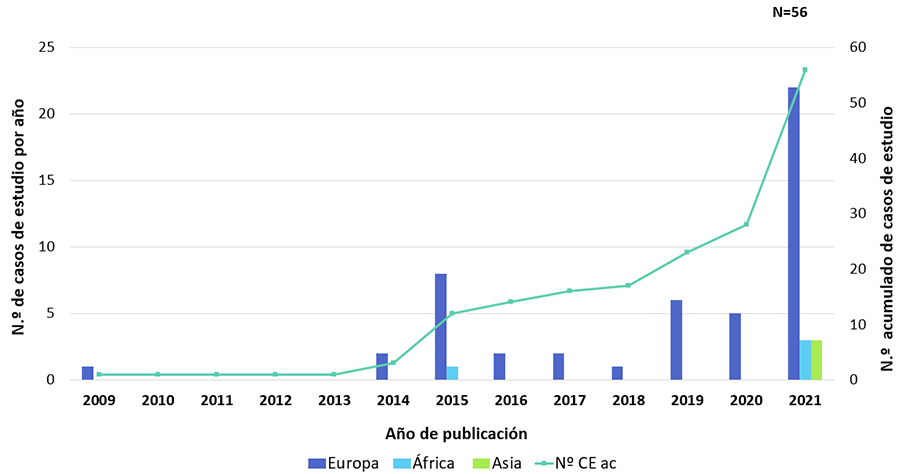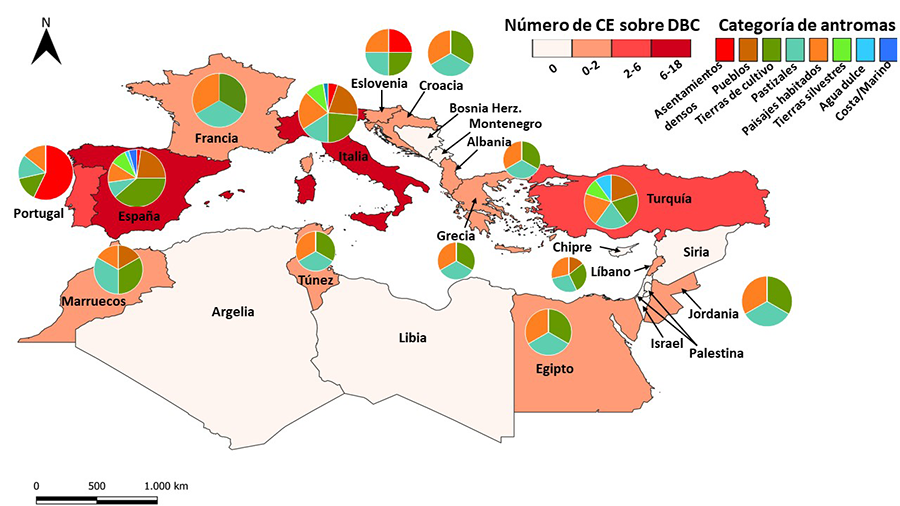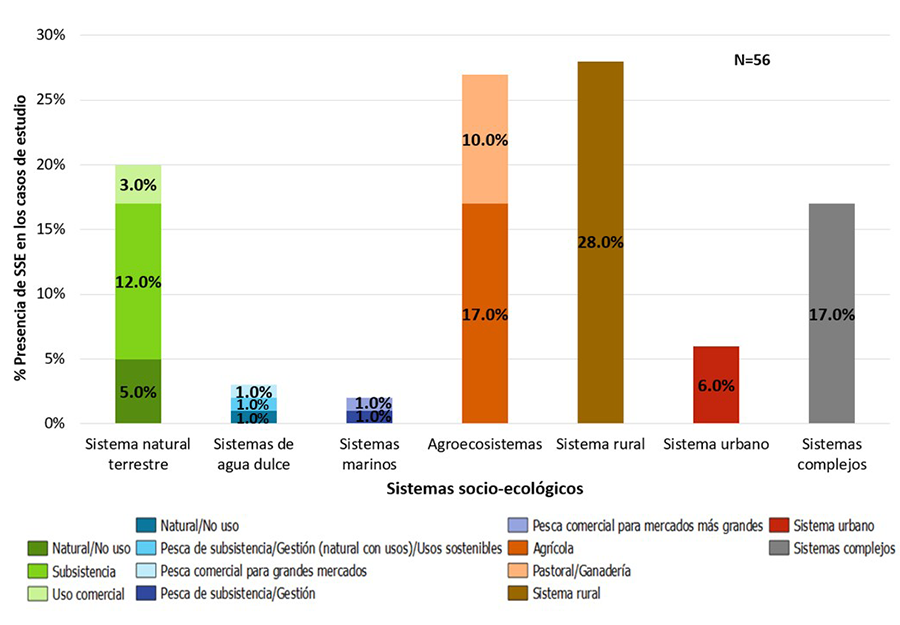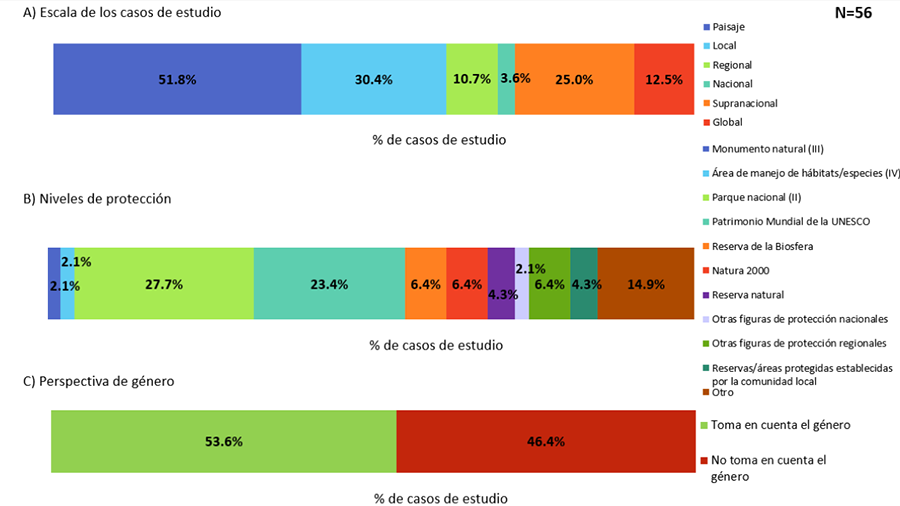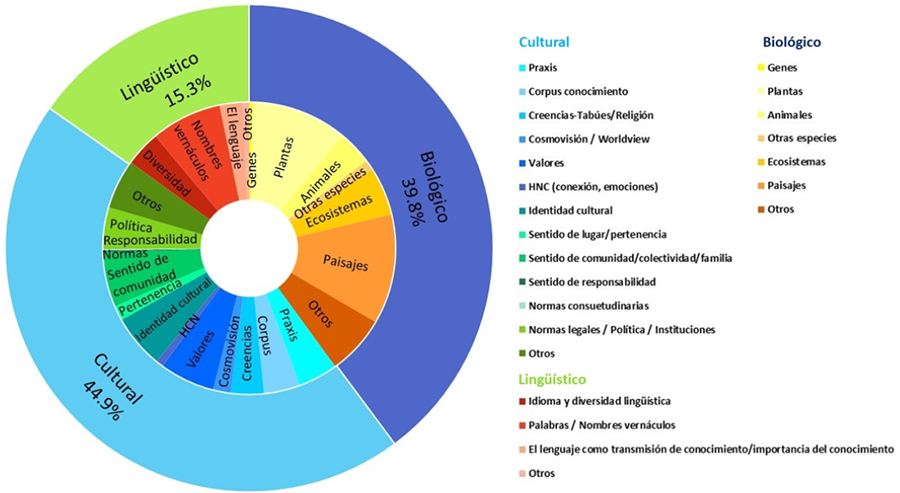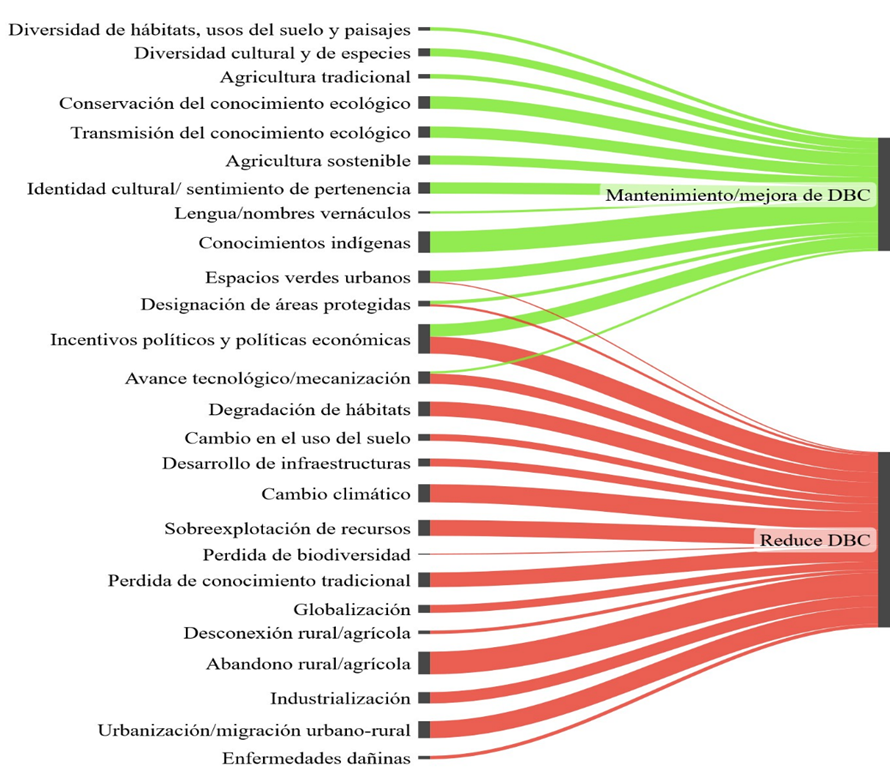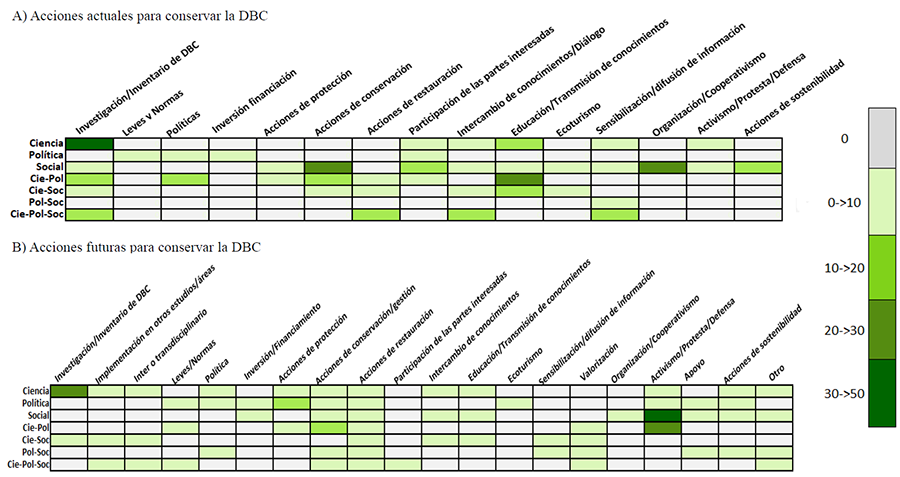Introducción
La cuenca
mediterránea como un enclave importante de diversidad biocultural
La cuenca mediterránea es un término geográfico que abarca a
aquellos países que vierten sus aguas en el mar Mediterráneo. Esta cuenca
destaca como un enclave con una importante diversidad biológica endémica, y en
concreto se posiciona como el segundo punto caliente de biodiversidad más
importante del planeta (Médail y Quézel 1999;
Myers et al. 2000). Esta biodiversidad se debe a
la variada topografía de la zona, que da lugar a una gran cantidad de paisajes
y hábitats que a su vez albergan una gran variedad de especies. Además,
históricamente la cuenca mediterránea posee una gran importancia cultural, ya
que comprende la variedad de culturas presente en tres continentes (África,
Europa y Asia). Esta confluencia ha dado a lugar a civilizaciones muy diversas
con una gran riqueza de lenguas, costumbres, religiones o creencias, modos de
vida, e incluso maneras diferentes de entender y relacionarse con la naturaleza
(UNESCO 1985). Esta región se caracteriza por como
las poblaciones humanas han coevolucionado junto a los ecosistemas naturales, a
través de su manejo, interacción y modificación (Martín-López
et al. 2016). Esta estrecha relación de los ecosistemas naturales y su
biodiversidad con los distintos tipos de comunidades humanas ha generado los
denominados paisajes culturales (Plieninger
y Bieling 2012). Se trata de territorios que son resultado de la interacción de las personas y el medio
natural, que fomenta paisajes percibidos y valorados por sus cualidades
culturales y promueven la identidad local.
El concepto de diversidad biocultural se establece para
definir la intersección entre la diversidad biológica y la diversidad de
culturas humanas (Maffi 2007). Este concepto se
consolida en el primer Congreso Internacional de Etnobiología de 1988, donde
científicos, comunidades indígenas y ecologistas llegaron a la conclusión de
que “existe un intrincado vínculontre la diversidad
cultural y biológica” (Belém, Brasil, Julio 1988). De esta forma se define a
diversidad biocultural como la diversidad de la vida en todas sus
manifestaciones (biológica, cultural y lingüística), que coevolucionaron dentro
de sistemas socio-ecológicos complejos (Maffi 2005; Elands et al. 2019). La cuenca mediterránea,
bioculturalmente hablando, es una región de gran riqueza donde las comunidades
locales han desarrollado conocimientos ecológicos locales y tradicionales (TEK:
conocimiento ecológico tradicional, por sus siglas en inglés) (Turner et al. 2000). El TEK se refiere a aquellos
conocimientos, prácticas y creencias, acerca de las relaciones de los seres
vivos incluyendo a los humanos con su entorno natural. Este ha evolucionado a
través de procesos de adaptación y ha sido transmitido culturalmente de
generación en generación (Berkes 2001). Estos
conocimientos incluyen técnicas de agricultura, pesca, ganadería y manejo
forestal, así como la conservación de la biodiversidad a través de tradiciones,
festividades, rituales y sistemas de gobernanza comunitaria. La agricultura,
que es sin duda clave en esta región (Pinto-Correia
y Vos 2004) se puede entender como resultado de una gran diversidad
geográfica, climática y cultural, esta último como herencia de civilizaciones
pasadas que ejercieron un profundo efecto en el paisaje, y crearon un complejo
mosaico de hábitats seminaturales (Toledo et al.
2019).
Sin embargo, actualmente esta relación e interacción entre
los seres humanos y la naturaleza se está degradando y perdiendo debido a
cambios biofísicos y socioeconómicos (Miller 2005; Nisbet et al. 2009) que motivan una desconexión
entre las personas y la naturaleza (Riechers et al.
2021; Castro et al. 2023; El Ghafraoui et al. 2023; Otamendi-Urroz et al. 2023). Esta desconexión
entre las personas y la naturaleza, generada por factores como la urbanización
y la intensificación del territorio, ha llevado a una homogeneización
biocultural provocada por el desarrollo capitalista moderno y la globalización.
Esta homogeneización consiste en la una pérdida de diversidad cultural que
finalmente conlleva un impacto y disminución en la biodiversidad, debido a la
desaparición de prácticas agrícolas tradicionales, conocimientos ecológicos
locales y tradicionales, así como de una ética y valores respetuosos hacia el
medio ambiente (Grimm 2019). Todo ello queda
reflejado en el último informe global de la Plataforma Intergubernamental
sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el cual destaca el
papel de las comunidades indígenas y locales en la gestión y preservación de la
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas (IPBES
2022), así como el
papel fundamental de los enfoques bioculturales para guiar la gobernanza
sostenible de los ecosistemas naturales (Hill et al.
2019; Merçon et al. 2019; Sterling et al. 2017). Sin embargo, normalmente se
hace referencia a los enfoques bioculturales de manera amplia y vaga, y aún es
necesario explorar cómo estos se aplican y cómo pueden realmente desarrollar su
verdadero potencial para encontrar soluciones a los problemas de sostenibilidad
(Hanspach et
al. 2020).
El objetivo principal de este estudio es revisar el
conocimiento científico actual sobre el concepto de la diversidad biocultural
en la cuenca mediterránea. En este trabajo exponemos el conocimiento general de
los casos de estudios que han evaluado y analizado de forma empírica la
diversidad biocultural, describiendo su evolución temporal y localización
geográfica, así como las dimensiones de la diversidad biocultural estudiadas,
los impulsores de cambio identificados y las estrategias de conservación.
Metodología
Estrategia de búsqueda y creación de
una biblioteca de literatura científica
Para llevar a cabo el análisis de la literatura científica,
se realizó una revisión sistemática de artículos científicos sobre diversidad
biocultural. Para ello, se creó una biblioteca de literatura en base a una
serie de revisiones previas de la literatura realizadas por Hanspanch et al. (2020), Burke
et al. (2023) y Díaz-Reviriego et al.
(2024). Por un lado, la revisión de Hanspanch
et al. (2020) se centró en artículos en inglés publicados entre el 1990 y
2018, realizándose la búsqueda en la base de datos Scopus. Se empleó la cadena
de búsqueda “biocultural” OR “bio-cultural” en los campos Título,
Palabras clave y Resumen. La búsqueda devolvió un total de 1359 publicaciones.
Por otro lado, para los artículos escritos en español y publicados entre 1990 y
2021 se utilizaron las bases de datos de Burke et al.
(2023) y Díaz-Reviriego et al. (2024) con
la cadena de búsqueda 'biocultural' O 'bioculturales' en Títulos, Palabras
Clave y Resúmenes. Estas búsquedas se realizaron en 4 bases de datos
diferentes: 'Scielo' (https://scielo.org),
'Redib' (www.redib.org), 'Redalyc' (www.redalyc.org) y 'Dialnet' (https://dialnet.unirioja.es), obteniendo
un total de 642 artículos. Finalmente, las bases de datos antes mencionadas se
complementaron mediante la búsqueda en Scopus de artículos en inglés entre 2019
y 2021 (478 artículos) siguiendo las palabras clave y criterios establecidos
por Hanspanch et al. (2020). Esto nos permitió
tener un conjunto consistente de artículos escritos tanto en español como en
inglés dentro del mismo período de tiempo (1990-2021).
Selección
de la literatura y criterios de elegibilidad
Una vez completada la búsqueda de la literatura, los
artículos fueron filtrados mediante una primera lectura del título y el
resumen. Se establecieron como criterios de elegibilidad que: 1) los artículos
estuvieran enfocados en el análisis de la diversidad biocultural de forma
empírica y 2) se tratara de trabajos relacionados con la sostenibilidad,
problemas medioambientales, gestión de recursos naturales, conservación y
restauración. Aquellos artículos de otras disciplinas, o publicaciones en otro
idioma diferente al español o inglés, incluido libros, capítulos de libros y
documentos científicos distintos de los artículos empíricos de investigación en
revistas, fueron excluidos.
A continuación, se realizó un segundo filtrado de los
artículos. Para ello, se llevó a cabo la lectura del texto completo y se
descartaron aquellos estudios cuyo contenido: 1) no se relacionaba con los
enfoques bioculturales, 2) trataban el concepto ‘biocultural’ de forma
superficial, o 3) no mencionaban explícitamente los términos ‘biocultural
diversity’, ‘biological and cultural diversity’, ‘diversidad
biocultural’ o ‘diversidad biológica y cultural’. Seguidamente se
extrajo toda la información relevante clasificada en distintas categorías para
todos los artículos seleccionados por cumplir los criterios de elegibilidad.
Las categorías fueron: información general, características del artículo,
actores, área de estudio, definición de diversidad biocultural, componentes de
la diversidad biocultural, impulsores de cambio (drivers), esfuerzos actuales y
esfuerzos futuros (Tabla 1).
Finalmente, con el
objetivo de identificar únicamente aquellos estudios que estaban centrados en
la cuenca mediterránea, se llevó a cabo una selección a través del campo de
“País” del caso de estudio. Para aquellos artículos que contenían varios casos
de estudio y algunos de ellos fueran de la cuenca mediterránea, únicamente se
consideraron los casos de estudio que se ubicaran dentro de la misma. De esta
forma, se establecieron los casos de estudio como el nivel de análisis de la
presente revisión (Fig. 1).
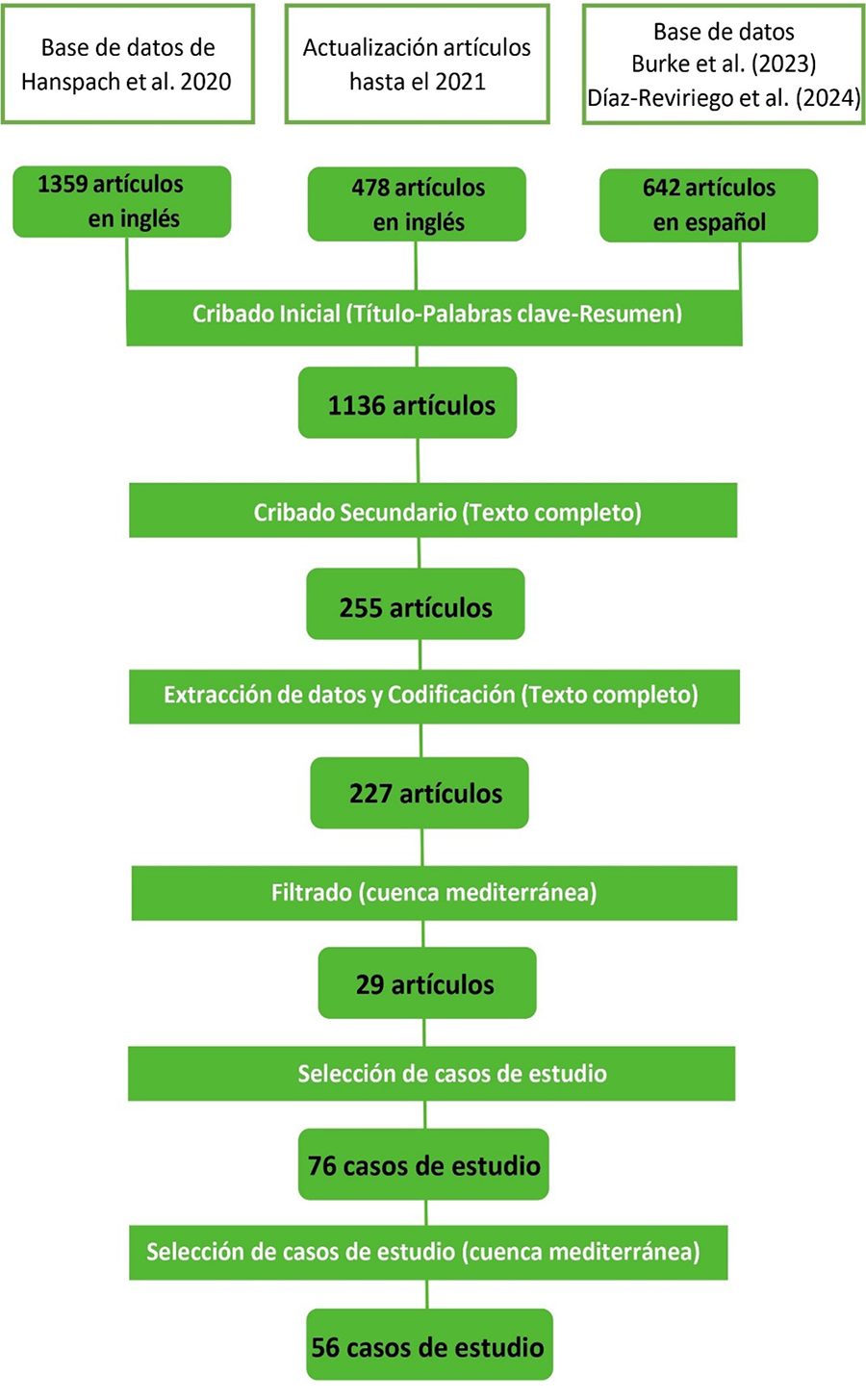
Figura 1. Proceso metodológico para la
selección de artículos científicos incluidos en la revisión sistemática.
Figure 1. Methodological process for the selection of scientific articles
included in the systematic review.
Tabla 1. Lista de
categorías principales, categorías específicas y códigos para la extracción y
codificación de metadatos.
Table
1. List of main categories, specific categories and
codes for metadata extraction and coding.
Análisis
de la información obtenida de los artículos
Un total de 29 artículos fueron seleccionados y formaron
parte del proceso de codificación global (Fig. 1).
Esto artículos contenían un total de 56 casos de estudio desarrollados en la
cuenca mediterránea, los cuales fueron la base de este estudio. Se realizaron
análisis descriptivos (estimación de frecuencias absolutas y relativas) de
estos 56 casos de estudio para todas las variables presentes en la Tabla 1, con el fin de explorar la comprensión del
concepto de diversidad biocultural en las diferentes investigaciones y de
determinar la dirección de estas investigaciones hacia determinadas temáticas.
Se estimaron las frecuencias asociadas a los distintos países de la cuenca
mediterránea para representar los resultados espacialmente empleando QGIS
3.10.5, un Sistema de Información Geográfico de software libre. Además, se
utilizó la clasificación de los antromas definida por Ellis
et al. (2021) y Ellis y Ramankutty (2008)
(Tabla 1), como referencia para ordenar los biomas
humanos en ocho categorías, incluyendo: (1) asentamientos densos, (2) pueblos,
(3) tierras de cultivo, (4) pastizales, (5) paisajes habitados, (6) tierras
silvestres, (7) agua dulce y (8) costa/marino (Tabla A1
del Anexo).
A continuación, con el fin de conocer qué sistemas
socio-ecológicos fueron destacados como lugares de interés para el estudio de
la diversidad biocultural, se clasificaron los sistemas socio-ecológicos en 7
categorías principales y 10 subcategorías (especificadas entre paréntesis junto
a cada categoría): (1) sistema natural terrestre (natural/no uso,
subsistencia/usos sostenibles, uso comercial), (2) sistema de agua dulce
(natural/no uso, pesca subsistencia/gestión/ usos sostenibles, pesca comercial
para grandes mercados), (3) sistema marino (natural/no uso, pesca de
subsistencia/gestión/usos sostenibles, pesca comercial para grandes mercados),
(4) agroecosistemas (agrícola, pastoral/ganadería), (5) sistema rural, (6)
sistema urbano y (7) sistemas complejos. Continuando con una caracterización
más general de los casos de estudio, se realizaron análisis descriptivos de
frecuencias relativas y se utilizaron gráficos de barras para visualizar el
porcentaje de casos de estudio con respecto a las figuras de protección
existentes basándose en la clasificación de UICN (Dudley
2008), y la consideración de la perspectiva de género en los artículos.
Seguidamente, para explorar los tipos de diversidad biocultural considerados en
los casos de estudio, se utilizó la clasificación propuesta por Maffi (2005), donde se presentan tres categorías
principales de diversidad biocultural (lingüística, biológica y cultural) y se
identificaron subcategorías de forma inductiva (Tabla A2
del Anexo). A continuación, se utilizó un
gráfico solar para presentar los resultados descriptivos de dichas
subcategorías. Para explorar los impulsores de cambio que afectaron a la
diversidad biocultural en los diferentes casos de estudio, se codificaron los
tipos de impulsores de forma inductiva y en base a previas clasificaciones (Lagies 2023; Quintas-Soriano
et al. 2022). Además, se determinó si estos impulsores de cambio tenían un
impacto positivo y/o negativo en la diversidad biocultural, y se visualizó este
efecto mediante un diagrama de Sankey creado con el programa SankeyMATIC.
Finalmente, las acciones para la de conservación de la
diversidad biocultural se codificaron de forma inductiva y se representaron
mediante un heatmap creado con Excel. Este diagrama se compone de un eje X que
muestra las acciones actuales realizadas y las futuras a realizar para
conservar la diversidad biocultural; y de un eje Y, que presenta los diferentes
grupos de actores que han ejecutado dichas acciones o que las llevarán a cabo
en el futuro. Con la herramienta “formato condicional” de Excel, se colorearon
con mayor intensidad aquellas celdas en las que más acciones se estuviesen
llevando a cabo o se planeasen para el futuro. Para determinar los tipos de
actores que habían llevado a cabo cada una de estas acciones, utilizamos un
marco basado en la matriz ciencia-gestión-sociedad (López-Rodríguez et al. 2020), pudiendo
participar estos actores individualmente o de forma conjunta en las diferentes
acciones.
Resultados
Distribución temporal y espacial de los casos de estudio
El análisis de la evolución temporal mostró como entre los
años 2009 y 2021, ha habido un aumento significativo en la cantidad de estudios
enfocados en el análisis de la diversidad biocultural en la cuenca
mediterránea. En 2021, este número alcanzó su punto máximo, con un total de 28
casos de estudio (Fig. 2). Sin embargo, es
importante destacar que entre 2010 y 2013 no se registró ningún caso de estudio
Además, entre 2016 y 2018, hubo una disminución en el número de casos de
estudio en comparación con el año 2015. Europa es el continente donde se han
llevado a cabo la mayoría de los estudios, con un total de 22 casos de estudio.
El análisis de la distribución geográfica identificó que la
mayor proporción de casos de estudio se realizaron en España e Italia (entre 6
a 18 casos de estudio) seguidos de países como Turquía y Portugal que oscilaron
entre 2 y 6 casos de estudio (Fig. 3). De los 14
países de la cuenca mediterránea contemplados en esta revisión, el antroma de
tierras de cultivo fue objeto de estudio en un 29.3% de los casos. Los pueblos,
los paisajes habitados y los pastizales representaron un 16.3%, 19.7% y 18.4%
de los antromas estudiados, respectivamente. En menor medida estuvieron
representados los antromas acuáticos, agua dulce y marino suponiendo un 2.0%
cada uno.
Respecto a los tipos de sistemas socio-ecológicos, los
resultados mostraron que la mayoría de las investigaciones se llevaron a cabo
en sistemas rurales (28.0% de los casos de estudio), seguidos de los
agroecosistemas (27.0%, compuesto por los subsistemas pastoral/ganadería 10.0%,
y agrícola 17.0%), sistema natural terrestre (20.0%, compuesto por los
subsistemas natural/no uso 5.0%, subsistencia/usos sostenibles 12.0%, uso
comercial (3.0%)). Los sistemas complejos (17.0%), los urbanos (6.0%), y los
sistemas acuáticos de agua dulce (3.0%) o marinos (2.0%) fueron los menos
estudiados (Fig. 4).
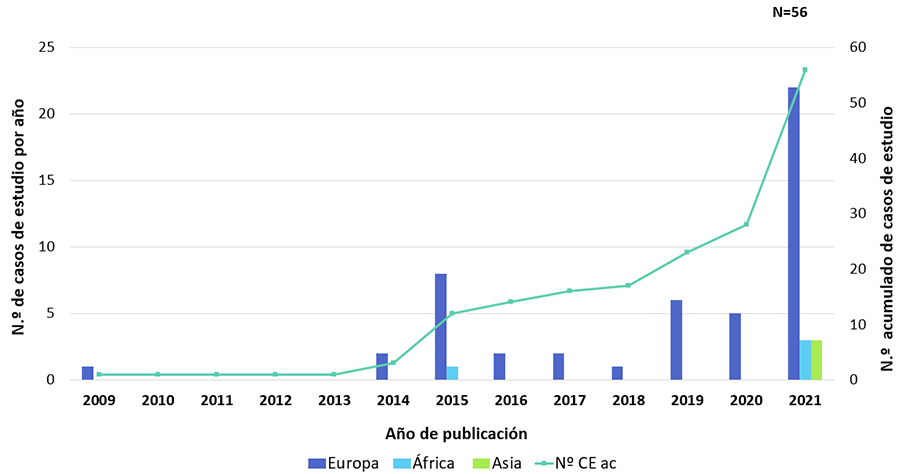
Figura 2. Evolución temporal de los casos de
estudio que estudian la diversidad biocultural entre los años 2009 y 2021,
incluyendo la evolución del estudio entre los continentes que integran la
cuenca Mediterránea. N = 56 casos de estudio.
Figure
2. Temporal evolution of case that study studying
biocultural diversity between 2009 and 2021, including the evolution of the
study between the continents that make up the Mediterranean basin. N = 56 cases of study.
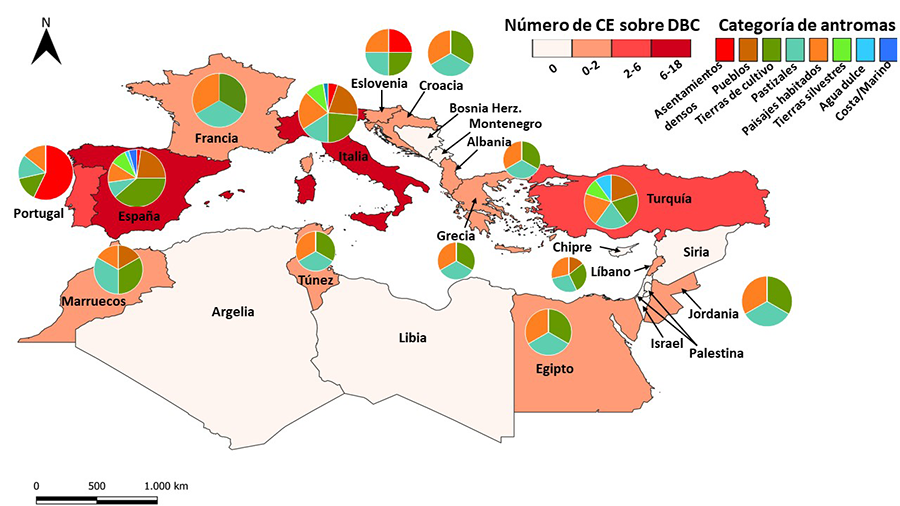
Figura 3. Distribución
geográfica de los casos de estudio (CE) revisados que estudian la diversidad
biocultural (DBC) en la cuenca del Mediterráneo, incluyendo los diferentes
antromas presentes en sus paisajes. N = 56 casos de estudio.
Figure 3. Geographical distribution of reviewed case studies (CE) studying biocultural diversity (BCD) in the Mediterranean basin, including the different anthromes present in their landscapes. N = 56 cases of study.
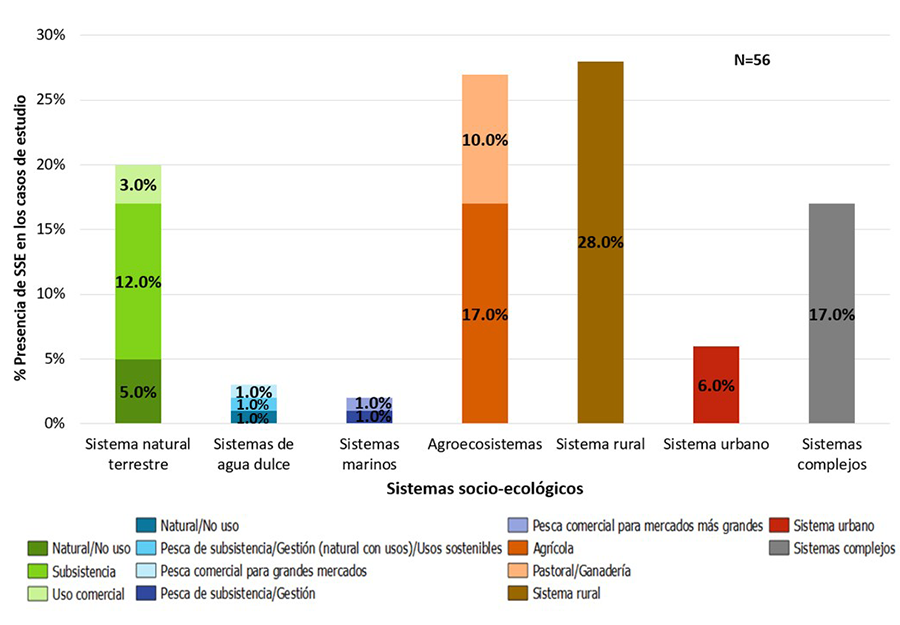
Figura 4. Sistemas
socio-ecológicos y subsistemas estudiados en la cuenca Mediterránea. SSE:
sistemas socio-ecológicos. N = 56 casos de estudio.
Figure 4.
Socio-ecological systems and subsystems studied in the Mediterranean basin.
SSE: social-ecological systems. N = 56 cases of study.
Características de los casos de
estudio
El 52.0% de los casos de estudio se llevaron a cabo a escala
de paisaje, seguido de la escala local (30.0%), escala supranacional (25.0%) y
de forma más escasa, global, supranacional y regional (13.0%, 4.0% y 11.0%,
respectivamente) (Fig. 5). Los casos de estudio
enfocados en zonas protegidas representaron el 42.9%, siendo la figura de
protección más frecuente la de Parque Nacionalque representa el 28.0%
de los casos, seguida por el Patrimonio Mundial de la UNESCO con un 23.0%. Se
encontraron otras figuras de protección diversas con escasa repetibilidad.
Estas se incluyeron en la categoría “Otro” suponiendo el 15.0% del total. El 57.1%
los casos de estudios se desarrollaron en espacios no protegidos. Por último,
el 54.0% de los casos consideraron la perspectiva de género en sus estudios.
Diversidad
biocultural estudiada
La categoría cultural fue la dimensión más estudiada,
representando un 44.9% de los casos de estudio. Esta categoría fue seguida de
la biológica (39.8%) y por último la lingüística (15.3%) (Fig.
6). Entre los componentes identificados en la categoría cultural, la
identidad cultural (5.9%) junto a los valores (6.1%) y el sentido de
comunidad/colectividad (6.1%), fueron los más estudiados a diferencia de las
normas consuetudinarias (0.2%) y el sentido de la responsabilidad (0.2%) que
fueron menos exploradas. En la categoría biológica, los paisajes fueron los
componentes más considerados (12.2%), seguido por de los ecosistemas (7.4%) y
las plantas (10.6%), sin embargo, los estudios genéticos (0.4%) no obtuvieron
la misma atención. Por último, en la categoría lingüística predominó el estudio
de palabras/nombres vernáculos (7.8%), junto al idioma y la diversidad
lingüística (3.9%).
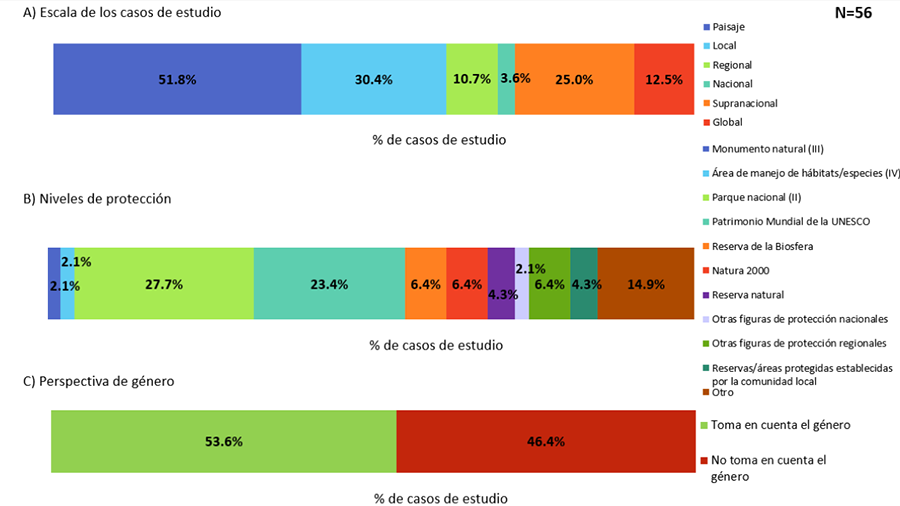
Figura 5. Porcentaje de
casos de estudio según A) escala de investigación; B)
categorías de protección y C) inclusión de perspectiva de género. N = 56 casos de estudio.
Figure
5. Percentage of case studies according to A) research scale; B) protection categories and C) inclusion of gender perspective. N= 56 cases of study.
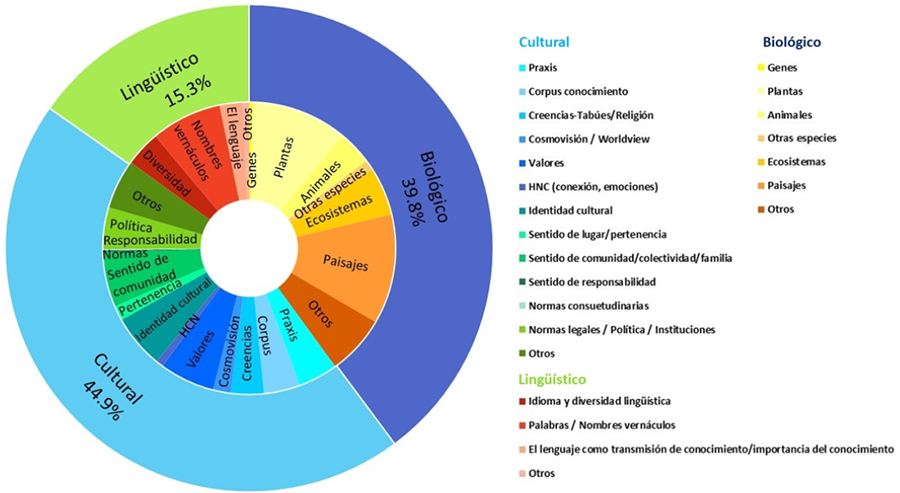
Figura 6. Diagrama solar con el porcentaje de casos de
estudio que abordan las categorías de la diversidad biocultural definidas por
Maffi (2005) y subcategoría.
Figure 6. Solar diagram showing the percentage of case studies that address the categories of biocultural diversity defined by Maffi (2005) and subcategories.
Impulsores
de cambio
El 67.9% de los casos de
estudio investigaron el papel que tienen diferentes impulsores de cambio en el
estudio de la diversidad biocultural en la cuenca mediterránea. La mayoría de
estos impulsores, fueron identificados como negativos o como aquellos que
disminuyen la diversidad biocultural (58.1%) (Fig. 7). Estos impulsores son aquellos relacionados con la degradación de los
hábitats (23.2% del total de los casos de estudio, cambio climático (28.6%),
sobreexplotación de recursos (25.0%), pérdida de conocimiento (p.ej.
tradicional, local e indígena) (23.2%) y el abandono rural (35.7%). Por otro
lado, en el 41.9% de los casos de estudio se identificaron impulsores
positivos, es decir aquellos que contribuyen a mantener o aumentar la
diversidad biocultural (Fig. 7).
Los principales impulsores
positivos fueron la conservación de las costumbres indígenas, visión y
población tradicional (33.9%), conservación, documentación y protección del
conocimiento ecológico, agrícola, tradicional, local e indígena (19.6%) y, en
menor medida, la protección de la identidad cultural y el sentido de
pertenencia (17.9%). De la misma forma, se observaron distintos impulsores que
pueden influenciar a la diversidad biocultural tanto de forma negativa como
positiva. Estos impulsores agrupan a los espacios urbanos verdes (17.9%
positivo y 1.8% negativo), la designación de espacios protegidos (5.4% positivo
y 3.6% negativo), los incentivos políticos y políticas económicas (19.6%
positivo y 26.8% negativo) (p.ej. inclusión de las minorías, reconocimiento
externo, políticas gubernamentales, acuerdos con el comercio internacional,
etc.) y el avance tecnológico y mecanización (3.6% positivo y 16.1% negativo).
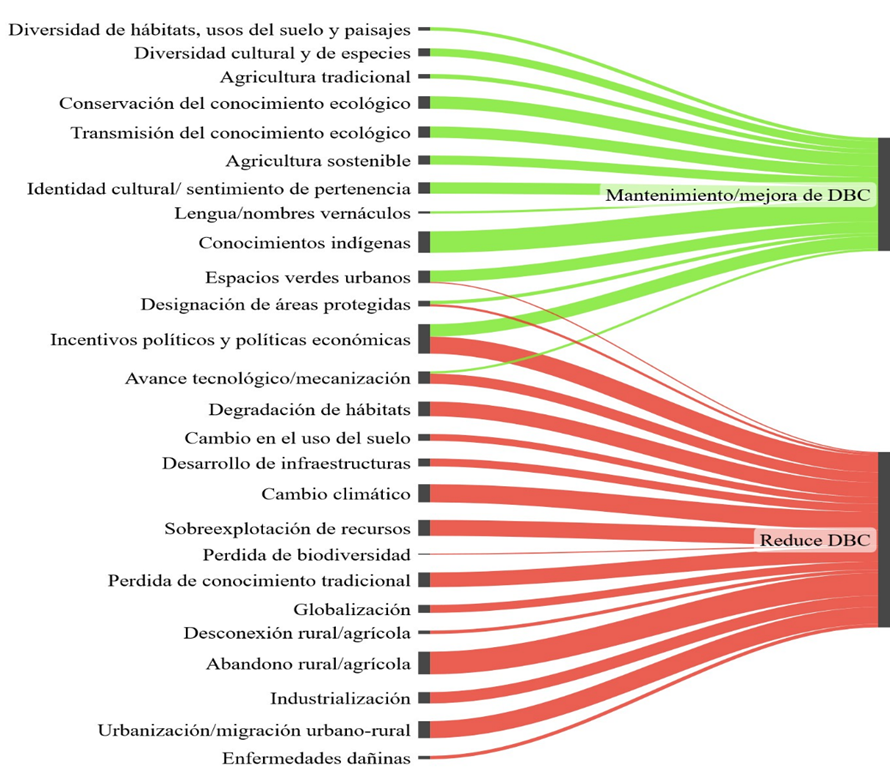
Figura 7. Diagrama
Sankey conectando los impulsores de cambio (columna de la izquierda) que
reducen (flujos rojos) o mantienen/mejoran (flujos verdes) la diversidad
biocultural (DBC) (columna derecha) contemplados en los casos de estudio. Las
líneas más anchas representan una mayor frecuencia de interacciones entre las
variables y el ancho del nodo representa el nivel de importancia de cada
variable.
Figure
7. Sankey diagram connecting the drivers of change (left column) that reduce (red flows) or maintain/improve (green flows) biocultural diversity (BCD) (right column) in the case studies. Wider lines represent a higher frequency of interactions between variables and the width of
the node represents the level of importance of each variable.
Esfuerzos presentes y futuros
para conservar la diversidad biocultural
El 63.2% de los casos de estudio identificaron medidas,
esfuerzos y/o acciones para mejorar y mantener la diversidad biocultural (Fig. 8). Estas incluyeron medidas en el campo de la
investigación (22.9% del total de los esfuerzos), generalmente llevadas a cabo
por la comunidad científica (54.5%) (Fig. 8A). De
la misma forma las acciones de conservación, gestión y medios de vida (12.7%)
fueron realizadas generalmente por la sociedad (55.1%). Por último, las
acciones que tienen relación con el establecimiento de leyes y normas
representaron un 0.3% y fueron llevadas a cabo en su totalidad por personas que
trabajaban en al ámbito de la política o la gestión. En el futuro, el 77.6 % de
los casos de estudio incluyeron la necesidad de esfuerzos, acciones y/o medidas
a largo plazo (Fig. 8B). En particular, estas
medidas estuvieron relacionadas con acciones en el campo del activismo (22.7%
del total de medidas), más de la mitad de ellas (51.5%) propuestas por la
sociedad. Las acciones de investigación (11.0% del total de los esfuerzos) también
estuvieron presentes.
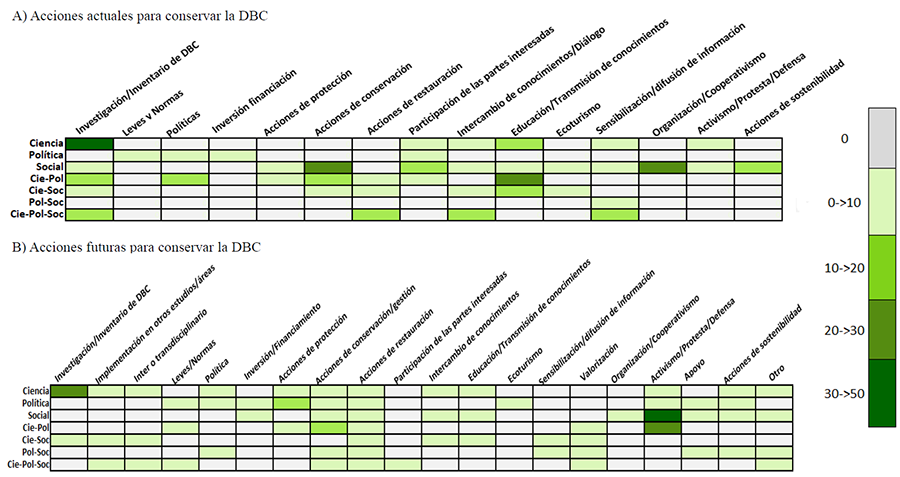
Figura 8. A) Heatmap de acciones
actuales para conservar la diversidad biocultural (DBC) y qué sector las está
llevando a cabo. B) Heatmap de acciones futuras para conservar la
diversidad biocultural (DBC) y qué sector las va a llevar a cabo.
Figure 8. A) Heatmap
of current actions to conserve biocultural diversity (BCD) and which sector is
carrying them out. B) Heatmap of future actions to conserve biocultural
diversity (BCD) and which sector will be carrying them out.
Discusión
Estado
del conocimiento científico sobre la diversidad biocultural en la cuenca
mediterránea
Este trabajo identificó un crecimiento exponencial en los
últimos 12 años de la literatura científica acerca de la diversidad biocultural
en la cuenca mediterránea (Fig. 2). Esto podría
estar relacionado con la celebración de varios acontecimientos políticos clave
en relación con el reconocimiento de la diversidad biocultural como, por
ejemplo, la Declaración de Belém en el Primer Congreso Internacional de
Etnobiología en 1988, la creación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (NU 1992), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Pueblos Indígenas (NU 2007) o la Evaluación de
Ecosistemas del Milenio (MEA 2005). Además, uno de los
mayores impulsos para este reconocimiento está siendo promovido por los
trabajos desarrollados desde IPBES. En los últimos años, IPBES ha propuesto un
nuevo marco conceptual que permite considerar de forma más relevantes los
aspectos culturales, posicionándose como elemento fundamental para entender las
relaciones con la naturaleza (IPBES 2022; Díaz et al. 2018). En particular, se trata de la
primera evaluación global que examina e incluye sistemáticamente el
conocimiento local e indígena (Pots et al. 2016).
Con todo ello se ha hecho un llamamiento para considerar los conocimientos
tradicionales e indígenas como claves para entender las diversas formas y
valores que conforman la diversidad de relaciones humano-naturaleza (IPBES 2022).
Los resultados obtenidos, además, muestran un sesgo en la
distribución geográfica de los casos de estudio. Se observó una notable
diferencia en el número de casos de estudio realizados en el norte de la cuenca
(perteneciente al continente europeo) con respecto a los desarrollados en el
sur, compuesto principalmente por países del continente africano (Fig. 3). Estos patrones a nivel geográfico se han
encontrados en estudios anteriores como, por ejemplo, en el estudio de los
efectos del abandono rural (Quintas-Soriano
et al. 2022) o sobre servicios de los ecosistemas (Nieto-Romero et al. 2014). Esta disparidad
puede deberse a varias razones como, por ejemplo, al desarrollo de políticas y
regulaciones sólidas sobre la conservación de la biodiversidad y la promoción
de prácticas sostenibles por parte de la Unión Europea. Entre ellas podrán considerarse
la Política Agrícola Común, la Directiva de Aves y Hábitats de la Unión Europea
junto con la Red Natura 2000, los Programas y proyectos como MedINA (Instituto
Mediterráneo de Naturaleza y Antropología), los programas Interreg-MED como
Comunidad Mediterránea para la Protección de la Biodiversidad (con sus siglas
en inglés, MBPC), los Proyectos Life, los EUROPARC y la Biblioteca del
Patrimonio de Biodiversidad (BHL con sus siglas en inglés), entre otros.
Además, la alta disponibilidad de datos y recursos científicos debido a una
larga tradición científica europea, impulsada por importantes inversiones en
investigación y proyectos relacionados con la biodiversidad y diversidad
biocultural, puede explicar el avance del conocimiento en los países del norte
mediterráneo en comparación con el continente africano y asiático. En el caso
de África se encontraron varias investigaciones, pero la tendencia general
indicó que hasta la fecha se había prestado relativamente poca atención a al
estudio de las relaciones entre la biodiversidad y la cultura en este
continente. Esta escasa atención podría estar relacionada con la falta de
consideración de los enfoques indígenas hacia la conservación en estas áreas (Lukawiecki et al. 2022). Por ejemplo, hasta la
fecha solo dos países africanos reconocen los derechos de propiedad colectiva
de los pueblos indígenas y comunidades locales en África y como consecuencia,
la legislación y políticas estatales no refleja los problemas y necesidades
específicas que sufre estas comunidades y tiene una repercusión directa en la
conservación de la diversidad biocultural (Larson et
al. 2022). Esta disparidad sugiere que el estudio de la diversidad
biocultural debe ser abordado de forma que los tres continentes cooperen entre
sí, evitando el colonialismo científico, es decir, que investigadores o
instituciones de países más desarrollados o privilegiados dominen la agenda de
investigación de los países en desarrollo (Iniesta-Arandia
et al. 2020). Además, es necesario establecer una serie de medidas para
reducir las diferencias en la inversión para la investigación que hay entre
diferentes países y continentes que provocan brechas significativas en los
avances científicos.
En relación con los antromas (Ellis
et al. 2021), los resultados reflejan que la mayoría de los casos de
estudio han centrado su investigación en pastizales, tierras de cultivo y
paisajes habitados (Fig. 3). Estos resultados
pueden explicarse debido a la fuerte influencia que las comunidades locales e
indígenas tienen sobre estos ecosistemas a través de su manejo y gestión (Plieninger y Bieling 2012; Quintas-Soriano et al. 2023). Estos
ecosistemas se caracterizan por su alta biodiversidad y contienen buenos
ejemplos de paisajes históricos como la dehesa, o los paisajes en terrazas, en
los que aún se aplican prácticas y conocimientos tradicionales, exponiendo, así
como el ser humano ha sido capaz de adaptarse a las condiciones ambientales
manteniendo a su vez la biodiversidad en estas zonas (Martín-López et al. 2016; Quintas-Soriano et al. 2023). Sin embargo,
hay países donde una buena parte de los casos de estudio se han centrado en
antromas densamente poblados, como es el caso de Portugal, España, Eslovenia e
Italia (Fig. 3). Como indican Cocks y Wiersum (2014), el concepto de la
diversidad biocultural debe ampliarse para incluir prácticas y valores
relativos a la biodiversidad de cualquier tipo de sociedades, tanto
tradicionales o rurales como modernizadas o urbanas, esto último debido a que
estas zonas son las más habitadas actualmente, albergando una gran mezcla de
culturas. El hecho de que estén presentes de forma significativa una gran
cantidad de valores bioculturales en sistemas periurbanos y urbanos muestra que
las interacciones entre la cultura y la biodiversidad no se limitan solo a las
comunidades rurales indígenas tradicionales y que incluso los entornos urbanos
son capaces de ofrecernos oportunidades para evaluar expresiones novedosas de
la diversidad biocultural en condiciones modernizadas (Elands
et al. 2015, 2019).
En cuanto a los sistemas socio-ecológicos, los resultados
también mostraron como la diversidad biocultural se estudia principalmente en
sistemas terrestres, en su mayoría sistemas rurales y agroecosistemas. Esto
podría deberse a que estos sistemas se caracterizan por haber co-evolucionado
junto con las poblaciones locales a través de procesos históricos de
domesticación continua, lo que permite observar una gran diversidad de
expresiones bioculturales (Agnoletti et al. 2015).
Por ello, se considera que estos sistemas pueden actuar como refugios de
diversidad biocultural (Barthel et al. 2013).
Por ejemplo, estudios realizados en huertos de sistemas rurales corroboran la
gran cantidad de conocimiento ecológico tradicional asociado y cómo este
contribuye a la gestión de este tipo de agroecosistemas y de la diversidad
biocultural (Berkes et al. 2000; Burke et al. 2022). Entre ellos hay una gran variedad
refranes y prácticas concretas de gestión, manejo y uso de estos cultivos
tradicionales. Además, el cultivo tradicional, la recolección de plantas
silvestres y otras prácticas de gestión suelen ser actividades sociales
importantes que contribuyen a definir la identidad cultural y proporcionan
vínculos con la historia, los antepasados, el territorio, el arte y la
filosofía ambiental de cada cultura (Calvet et al.
2014).
En cuanto a los casos desarrollados en áreas protegidas, los
Parques Nacionales y la figura de Patrimonio Mundial de la UNESCO fueron los
más ampliamente estudiados (Fig. 5). Esto podría
deberse al hecho de que aproximadamente el 50% de todas las áreas de Parques
Nacionales y zonas protegidas se ubican en territorios gestionados por
comunidades indígenas (United Nations 2019).
De la misma manera, la figura del Patrimonio Mundial de la UNESCO desempeña un
papel destacado en la promoción y protección de los paisajes culturales, además
de actuar como centro de coordinación mundial para la diversidad cultural.
Además, en colaboración con el Convenio sobre la Diversidad Biológica en el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), se estableció el
Programa Conjunto sobre los Vínculos entre la Diversidad Biológica y la
Diversidad Cultural (Agnoletti y Rotherham
2015). Esto ha resultado en el desarrollo de numerosos casos de estudio
sobre diversidad biocultural en territorios bajo la protección de esta figura.
Por último, cabe resaltar que más de la mitad de los casos de estudio se
llevaron a cabo en áreas no protegidas. Esto podría deberse a una mayor
facilidad de acceso en territorios no protegidos, lo que facilita la
interacción con las comunidades locales y la recopilación de información. La
investigación en estas zonas también ofrece oportunidades para descubrir áreas
y expresiones de diversidad biocultural, tal vez, poco exploradas. Asimismo,
puede ayudar a establecer nuevas áreas protegidas que integren a las
comunidades locales en la gestión y preservación de estos espacios a través de
sus prácticas, a la vez que proporciona datos valiosos para la formulación de
políticas de conservación.
Categorías
la diversidad biocultural estudiadas en la Cuenca Mediterránea
La conceptualización de la diversidad biocultural, sus
enfoques y clasificaciones, pueden variar según los contextos y los expertos
involucrados. Dado que la diversidad biocultural abarca la interacción compleja
entre la diversidad biológica y cultural, existen múltiples perspectivas y
enfoques para comprender y abordar esta línea de investigación emergente. Una
de las clasificaciones más extendidas y popularizadas fue propuesta por Maffi (2005) y utilizada en el presente trabajo, que
entiende la diversidad biocultural clasificada en las siguientes categorías
principales: biológica, cultural y lingüística. Los componentes de la
diversidad biocultural más estudiados fueron las plantas, paisajes, valores,
identidad cultural, sentido de comunidad y nombres vernáculos. Todos ellos
estuvieron vinculados a paisajes culturales, los cuales se caracterizan por
forjar la identidad de la comunidad a través de su relación con el entorno
natural (Plieninger y Bieling 2012). En
estos paisajes, los conocimientos tradicionales, prácticas culturales y
tradiciones, puede ser factores motivadores para la colaboración y la toma de
decisiones conjuntas en la conservación de la diversidad biocultural, con el
propósito de proteger el territorio que las personas pertenecientes a la
comunidad sienten como propio (Quintas-Soriano
et al. 2023). En general, los componentes de la diversidad biocultural cuyo
estudio implica una mayor dificultad metodológica son aquellos considerados más
abstractos e intangibles como, por ejemplo, el sentido de la responsabilidad,
los genes (por ejemplo, el genotipo) o la transmisión del conocimiento a través
del lenguaje. Todo ello supone un desafío en el camino hacia el conocimiento de
la diversidad biocultural. Encontrar metodologías y aproximaciones que permitan
comprender en detalle estos componentes más intangibles podría ser una meta
para futuras investigaciones sobre la diversidad biocultural.
Impulsores
de cambio y estrategias para la conservación de la diversidad biocultural
Los resultados mostraron que la mayoría de los impulsores
identificados, suponen una amenaza para la diversidad biocultural. El abandono
de la agricultura tradicional causado por la migración desde las áreas rurales
hacia las zonas urbanas implicó un aumento de la urbanización y degradación de
los hábitats, los cuales destacaron por ser los factores negativos que más
amenazan la diversidad biocultural (Quintas-Soriano
et al. 2022, 2023). La manifestación
de estos impulsores causa la desconexión rural/agrícola, dando lugar a su vez a
un proceso descrito por Rotherham (2008 y 2013) llamado 'separación cultural', definido como
la falta de intervención humana que conduce entre otros al deterioro del
conocimiento tradicional local/indígena, generando la pérdida a largo plazo, a
menudo rápida, de la biodiversidad y la calidad del paisaje. (Bridgewater y Rotherham
2019). Sin embargo, también se identificaron impulsores que pueden
afectar de manera positiva como negativa en la diversidad biocultural, como es
el caso de los espacios verdes urbanos. En su mayoría, presentan aspectos muy
positivos, ya que además de contribuir al bienestar de la población, generan un
fuerte sentimiento de pertenencia a través de la cogestión de estos espacios.
No obstante, los espacios verdes a menudo se han concebido como lugares
uniformes e indiferenciados, centrándose en instalaciones y servicios, con poca
atención prestada al nivel de estructura vegetal o biodiversidad de los parques
(Ives et al. 2017). Con respecto a los factores que
mantienen y/o mejoran la diversidad biocultural, los tres factores muy
relevantes fueron el conocimiento indígena, la conservación del conocimiento
ecológico tradicional, y la transmisión del conocimiento ecológico tradicional.
Estos elementos son considerados muy importantes en este ámbito debido a que ha
proporcionado protección tanto a especies individuales como hábitats completos.
Esto se debe a la importante implicación a nivel cultural que tiene el
conocimiento tradicional, asociado a consideraciones sagradas y creencias o
tabúes religiosos, y que hoy en día gracias a esto actúan como reservorios de
biodiversidad local (García del Amo et al. 2022).
Finalmente, la sociedad, entendida como las comunidades
indígenas, locales, asociaciones de pequeños productores y entidades similares,
fue el grupo de actores más presente en las acciones. No obstante, es
importante destacar que la colaboración entre matriz ciencia-gestión-sociedad
ha demostrado ser más cooperativa de lo esperado al trabajar para implementar
iniciativas a favor de la diversidad biocultural, aunque con ciertas
limitaciones en su diversidad (Fig. 8A) (López-Rodríguez et al. 2020). Las acciones
de conservación principalmente se centran en el empoderamiento local
defendiendo los derechos de las comunidades locales e indígenas con objetivos
como el de generar espacios democráticos para la convivencia de saberes locales
con el propósito de lograr justicia cognitiva (Salas
y Tillmann 2021). Con respecto a los actores comprometidos con llevar a
cabo acciones que conserven la diversidad biocultural en el futuro, observamos
que, al igual que con las propuestas actuales, la responsabilidad recae en gran
medida en la sociedad. En contraste, la alianza entre los tres actores en
relación con las iniciativas pasadas y presentes muestra signos de
debilitamiento en la colaboración entre ellos, debido a la disminución de
propuestas conjuntas en cuanto a las futuras propuestas para conservar la diversidad
biocultural. A pesar de ello, en esta ocasión, las propuestas parecen ser más
variadas. Para abordar este desequilibrio en la matriz, es fundamental
reducirlo mediante la distribución equitativa de responsabilidades y el
establecimiento de redes de apoyo entre los diferentes actores (Gavin et al. 2015).
Conclusiones
Este estudio muestra el incremento en la atención científica
que se ha producido entre los años 2009 y 2021 en la investigación sobre la
diversidad biocultural en la cuenca mediterránea. En particular, los resultados
señalan como la mayoría de los estudios se han
desarrollado en países del norte mediterráneo,
indicando una distribución injusta de los esfuerzos de investigación, ya que
países en el norte de África y en Asia han sido menos estudiados, lo que pone
de manifiesto un sesgo en el foco de la atención científica.
Por otro lado, los resultados mostraron una amplia
distribución de los estudios sobre diversidad biocultural en los distintos
antromas y tipos de sistemas socio-ecológicos. En particular, los sistemas
rurales y agroecosistemas con manejo tradicional sostenible fueron
identificados como zonas de refugio de la diversidad biocultural, donde se
concentraron la mayor parte de los estudios considerados. En este sentido
podemos argumentar que estos sistemas donde existe un vínculo estrecho entre la
población local y los ecosistemas naturales, y donde se generan conocimientos
tradicionales y conocimientos ecológicos locales que están asociados al manejo
tradicional del territorio y su biodiversidad, representan lugares clave para
la conservación de la diversidad biocultural. La conexión humano-naturaleza
puede ser un factor muy relevante para promover relaciones sostenibles con el
medio natural y rural.
Finalmente, la mayoría de los estudios y de los casos de
estudio estuvieron enfocados en el análisis de la diversidad biocultural desde
una perspectiva holística, considerando elementos de diferentes dimensiones (es
decir, biológica, lingüística y cultural). Esto pone de manifiesto la
complejidad del propio concepto de diversidad biocultural, y de la necesidad de
concluir distintas dimensiones para su análisis. Además, los resultados
mostraron un vacío en la comprensión y en el uso de aquellos elementos considerados
como abstractos y más intangibles, como los elementos de cosmovisiones, sentido
de pertenencia o conexión con la naturaleza, todos ellos de la dimensión
cultural. Esto refleja el reto metodológico aún por abordar en el estudio de la
diversidad biocultural y que requerirá mayores aproximaciones desde disciplinas
como las ciencias sociales o la antropología. Finalmente, los trabajos
científicos y casos de estudio analizados proporcionan ideas clave para incluir
la diversidad biocultural en la toma de decisiones, por ejemplo, a través del
diseño de políticas sostenibles y culturalmente
sensibles, y el desarrollo de acciones que aborden los retos complejos que la
conservación de la biodiversidad enfrenta no
solo en la cuenca mediterránea sino también a escala global.
Disponibilidad de los datos
Este artículo no utiliza conjuntos de datos.
Contribución de los autores
CQS y AJC Conceptualización, IOU Curación de datos, SLM
Análisis formal, IOU Metodología, CQS y AJC Supervisión, IOU y SLM
Visualización, SLM y CQS Redacción - Borrador original, CQS, AJC, IOU Redacción
- Revisión y edición.
Agradecimientos
Este proyecto ha recibido
financiación de la Secretaría General de Universidades, Investigación y
Tecnología, de la Junta de Andalucía del Programa destinado a la captación de
talento investigador (Programa EMERGIA), BioDIV Project. CQS agradece la
financiación proporcionada por el acuerdo de subvención Marie Skłodowska-Curie
nº 101031168.
Referencias
Agnoletti,
M., Rotherham, I.D. 2015. Landscape and biocultural
diversity. Biodiversity and Conservation 24(13), 3155-3165. https://doi.org/10.1007/s10531-015-1003-8
Agnoletti,
M., Tredici, M., Santoro, A. 2015. Biocultural diversity and landscape patterns in three historical
rural areas of Morocco, Cuba and Italy. Biodiversity and Conservation
24(13), 3387-3404. https://doi.org/10.1007/s10531-015-1013-6
Barthel, S., Crumley, C.L., Svedin, U. 2013. Biocultural Refugia: Combating
the Erosion of Diversity in Landscapes of Food Production. Ecology and
Society 18(4): 71. http://dx.doi.org/10.5751/ES-06207-180471
Berkes, F. 2001. Religious traditions and biodiversity. In: Levin, S. (Ed.) Encyclopedia of Biodiversity, pp. 109-120.
Elsevier, New York, USA. https://doi.org/10.1016/b0-12-226865-2/00231-5
Berkes, F., Colding, J., Folke, C. 2000. Rediscovery of Traditional
Ecological Knowledge as Adaptive Management on JSTOR. Ecological
Applications 10(5), 1251-1262. https://doi.org/10.2307/2641280
Bridgewater, P.,
Rotherham, I.D. 2019. A critical perspective on the concept of
biocultural diversity and its emerging role in nature and heritage
conservation. People and Nature 1(3), 291-304. 9. https://doi.org/10.1002/pan3.10040
Burke, L., Díaz-Reviriego, I., Lam, D.P.M., Hanspach, J. 2022. Indigenous
and local knowledge in biocultural approaches to sustainability: a review of
the literature in Spanish. Ecosystems and people, 19(1). https://doi.org/10.1080/26395916.2022.2157490
Burke, L.,
Díaz-Reviriego, I., Lam, D.P., Hanspach, J. 2023. Indigenous and
local knowledge in biocultural approaches to sustainability: A review of the
literature in Spanish. Ecosystems and People 19(1), 2157490. https://doi.org/10.1080/26395916.2022.2157490
Calvet, M.L., Garnatje, R.T., Parada, M., Valles, X.J., Reyes G.V. 2014. Más
allá de la producción de alimentos: Los huertos familiares como reservorios de
diversidad biocultural. Ambienta 107, 40-53.
Castro, A.J., Otamendi-Urroz,
I., Quintas-Soriano, C., Suárez Alonso, M.L., Vidal-Abarca, M.R., Martín-López,
B. 2023. Repensar la conexión con la naturaleza a través de las emociones. Ecosistemas
32 (especial): 2502. https://doi.org/10.7818/ECOS.2502
Cocks, M., Wiersum, F. 2014.
Reappraising the concept of biocultural diversity: A
perspective from South Africa. Human Ecology 42(5), 727-737. https://doi.org/10.1007/s10745-014-9681-5
Díaz, S., Pascual, U., Stensekem M., Martín-López, B., Watson, R.T.,
Molnar, Z., Hill, R., et al. 2018. Assessing nature’s contributions to people. Science 359, 270–272. https://doi.org/10.1126/science.aap8826
Díaz-Reviriego, I.,
Hanspach, J., Torralba, M., Ortiz-Przychodzka, S., Benavides Frias, C.,
Burke, L., García-Martín, M. et al. 2024. Appraising
biocultural approaches to sustainability in the scientific literature in
Spanish. Ambio 53, 499–516. https://doi.org/10.1007/s13280-023-01969-3
Dudley, N. (Ed.). 2008.
Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas
protegidas. UICN, Gland, Suiza. https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2008.PAPS.2.es
Elands, B., Wiersum, K., Buijs, A., Vierikko, K. 2015. Policy interpretations and manifestation of biocultural diversity in
Urbanized Europe: Conservation of lived Biodiversity. Biodiversity and
Conservation 24(13), 3347-3366. https://doi.org/10.1007/s10531-015-0985-6
Elands, B., Vierikko, K., Andersson, E., Fischer, L.K., Gonçalves, P.,
Haase, D., Kowarik, I., et al. 2019. Biocultural Diversity: a novel concept to
assess human-nature interrelations, nature conservation and stewardship in
cities. Urban Forestry & Urban Greening 40, 29-34. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.04.006
Ellis,
E.C., Ramankutty, N. 2008. Putting people in the
map: anthropogenic biomes of the world. Frontiers in Ecology and the
Environment 6(8), 439-447. https://doi.org/10.1890/070062
Ellis, E.C., Gauthier, N., Goldewijk, K.K., Bird, R.B., Boivin, N., Díaz,
S., Fuller, D.Q., et al. 2021. People have shaped most of terrestrial nature
for at least 12,000 years. PNAS 118(17), e2023483118. https://doi.org/10.1073/pnas.2023483
García-del-Amo, D.,
Gálvez-García, C., Iniesta-Arandia, I., Moreno-Ortiz, J., Reyes-García, V.
2022. Local Ecological Knowledge and the Sustainable
Co-Management of Sierra Nevada’s Social-Ecological System. In: Zamora, R.,
Oliva, M. (eds) The Landscape of the Sierra Nevada. Springer, Cham,
Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94219-9_21
Gavin, M.C., McCarter, J., Mead, A.T.P., Berkes, F., Stepp, J.R.,
Peterson, D., Tang, R. 2015. Defining biocultural approaches to conservation. Trends
in Ecology and Evolution 30(3), 140-145. https://doi.org/10.1016/j.tree.2014.12.005
Ghafraoui, Y.E.,
Quintas-Soriano, C., Pacheco-Romero, M., Murillo-López, B.E., Castro, A. 2023. Diverse values of nature shape human connection to Dryland
landscapes in Spain. Journal of Arid Environments 216, 105023. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2023.105023
Grimm, G. 2019. The Need for a Culture of Sustainable Agricultural Ethics
as a Response to Biocultural Homogenization, Food Shortages, and Environmental
Degradation. In: Landmark Conference Summer
Research Symposium 15 (2019). Available at: https://jayscholar.etown.edu/landmark/2019/july11/15
Hanspach, J., Haider, L.J., Oteros-Rozas, E., Olafsson, A.S., Gulsrud, N.M.,
Raymond, C.M., Torralba, M., et al. 2020. Biocultural approaches to
sustainability: A systematic review of the scientific literature. People and
nature 2(3), 643-659. https://doi.org/10.1002/pan3.10120
Hill, R., Nates‐Parra, G., Quezada‐Euán, J.J.G., Buchori, D., LeBuhn, G., Maués, M.M., Pert, P.L., et
al. 2019. Biocultural approaches to pollinator conservation. Nature
Sustainability 2(3), 214-222. https://doi.org/10.1038/s41893-019-0244-z
Iniesta-Arandia, I.,
Quintas-Soriano, C., García-Nieto, A.P., Hevia, V., Díaz-Reviriego, I.,
García-Llorente, M., Oteros-Rozas, E., et al. 2020. ¿Cómo pueden contribuir los
estudios feministas y poscoloniales de la ciencia a la coproducción de
conocimientos? Reflexiones sobre IPBES. Ecosistemas
29(1), 1936. https://doi.org/10.7818/ECOS.1936
IPBES 2022. Summary for policymakers of the methodological assessment of
the diverse values and valuation of nature of the intergovernmental
science-policy platform on biodiversity and ecosystem services. Pascual
U., Balvanera, P., Christie, M., Baptiste, B., González-Jiménez, D., Anderson,
C.B., Athayde, S., et al. (eds.). IPBES secretariat, Bonn,
Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.6522392
Ives, C.D., Giusti, M., Fischer, J., Abson, D.J., Klaniecki, K.,
Dorninger, C., Laudan, J., et al. 2017. Human–nature
Connection: A Multidisciplinary review. Current Opinion in Environmental
Sustainability 26-27, 106-113. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.05.005
Larson, A., Frechette, A., Ojha, H., Lund, J.F., Monterroso, I., Riamit, Baa,
O.E. 2022. Chapter 4: Land rights of indigenous
peoples and local communities. The Land Gap Report.
López-Rodríguez,
M.D., Ametzaga-Arregi, I., Viota, M., Cabello, F.J. 2020. Interfaz
ciencia-gestión-sociedad en el ámbito de la conservación: avances conceptuales
y metodológicos. Ecosistemas 29(1),
1965. https://doi.org/10.7818/ECOS.1965
Lukawiecki, J., Wall, J.D., Young, R., Gonet, J., Azhdari, G., Moola, F. 2022.
Operationalizing the Biocultural Perspective in Conservation Practice: A
Systematic Review of the Literature. Environmental Science & Policy
136, 369-376. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.06.016
Maffi, L. 2005. linguistic, cultural, and biological diversity. Annual
Review of Anthropology 34(1), 599-617. https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.34.081804.120437
Maffi, L. 2007. Biocultural diversity and sustainability. In: Pretty, J. Ball, A.,
Benton, T., Guivant, J., Lee, D., Orr, D., Pfeffer, M., Ward, H. (eds.). Sage
Handbook on Environment and Society, Pp. 267-277. Sage Publications. London, UK.
Martín-López, B.,
Oteros-Rozas, E., Cohen-Shacham, E., Santos-Martin, F., Nieto-Romero, M.,
Carvalho-Santos, C., González, J.A., et al. 2016. Ecosystem
services supplied by Mediterranean Basin ecosystems. Routledge. In: Potschin,
M., Haines-Young, R., Fish, R., Turner, R.K. (Eds.), Routledge Handbook of
Ecosystem Services, pp. 405–414. Routledge, New York, USA. https://doi.org/10.4324/9781315775302-35
MEA 2005. Millenium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human
Well-Being: wetlands and water synthesis. World Resources Institute,
Washington DC. USA. Available at: https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf
Médail, F.,
Quézel, P. 1999. Biodiversity Hotspots in the
Mediterranean Basin: Setting Global Conservation Priorities. Conservation
Biology 13(6), 1510-1513. https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.1999.98467.x
Merçon, J., Vetter, S., Tengö, M., Cocks, M., Balvanera, P., Rosell, J.A.,
Ayala-Orozco, B. 2019. From local landscapes to international policy:
Contributions of the biocultural paradigm to global sustainability. Global
Sustainability 2, E7. https://doi.org/10.1017/sus.2019.4
Miller, J.R. 2005. Biodiversity conservation and the extinction of experience. Trends
in ecology evolution 20(8), 430-434
Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., Da Fonseca, G.A.B.,
Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature
403(6772), 853-858. https://doi.org/10.1038/35002501
Naciones Unidas 1992. Convención Marco sobre el Cambio Climático. https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
Naciones Unidas 2007. Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
Nieto-Romero, M., Oteros‐Rozas, E., González, J.A.,
Martín‐López, B. 2014. Exploring the knowledge Landscape of Ecosystem Services Assessments
in Mediterranean Agroecosystems: Insights for Future Research. Environmental
Science & Policy 37, 121-133. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2013.09.003
Nisbet, E.K., Zelenski, J.M., Murphy, S.A. 2009. The nature relatedness
scale: Linking individuals' connection with nature to environmental concern and
behaviour. Environment and behaviour 41(5), 715-740. https://doi.org/10.1177/001391650831874
Otamendi-Urroz, I.,
Quintas-Soriano, C., Martín-López, B., Expósito-Granados, M., Alba-Patiño, D.,
Rodríguez-Caballero, E., García-Llorente, M., et al. 2023. The
role of emotions in human–nature connectedness within Mediterranean landscapes
in Spain. Sustainability Science 18(5), 2181-2197. https://doi.org/10.1007/s11625-023-01343-y
Plieninger,
T, Bieling, C. 2012. Resilience and the cultural
landscape: understanding and managing change in human-shaped environments.
Cambridge University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/cbo9781139107778
Pinto-Correia,
T., Vos, W. 2004. Multifunctionality
in Mediterranean landscapes–past and future. The new dimensions of the
European landscape 4, 135-164.
Potts, S.G. Imperatriz-Fonseca, V., Ngo, H.T., Ann Bartuska, A.,
Medellín, R.A., Baste, I.A., Oteng-Yeboah, A., et al. (eds.) 2016. Summary
for Policymakers of the Assessment Report of the Intergovernmental
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on Pollinators,
Pollination and Food Production. IPBES, Bonn,
Germany. https://doi.org/10.5281/zenodo.3402856
Quintas-Soriano, C., Buerkert, A., Plieninger, T. 2022. Effects of land abandonment
on nature contributions to people and good quality of life components in the
Mediterranean region: a review. Land Use Policy 116:106053. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106053
Quintas‑Soriano, C., Torralba, C., García‑Martín, M., Plieninger, T. 2023.
Narratives of land abandonment in a biocultural landscape of Spain. Regional Environmental Change 23:144. https://doi.org/10.1007/s10113-023-02125-z
Riechers, M., Martín-López, B., Fischer, J. 2021. Human–nature connectedness
and other relational values are negatively affected by landscape
simplification: insights from Lower Saxony, Germany. Sustainability Science 1-13.
Rotherham, I.D.
2008. The importance of cultural severance in
landscape ecology research. In: Dupont, A. Jacobs, H. (Eds.) Landscape
Ecology Research Trends, pp. 71-87. Nova Science Publishers Inc.,
Hauppauge, NY, USA.
Rotherham, I.D.
2013. Cultural Severance and the End of Tradition.
In: Rotherham, I. (eds). Cultural Severance and the Environment.
Environmental History, vol 2. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6159-9_2
Salas,
M.A., Tillmann, T. 2021. El poder
transformador de los saberes en paisajes de terrazas. Vegueta. Anuario de la
Facultad de Geografía e Historia 21(1), 267-301. https://doi.org/10.51349/veg.2021.1.11
Sterling, E.J., Filardi, C., Toomey,
A., Sigouin, A. Betley, E., Gazit, N., Newell, J., et al. 2017.
Biocultural approaches to well-being and sustainability indicators across
scales. Nature
ecology & evolution 1, 1798–1806 2017. https://doi.org/10.1038/s41559-017-0349-6
Toledo, V.M., Barrera-Bassols, N., Boege, E. 2019. ¿Qué es la
Diversidad Biocultura? (Primera Edición). Universidad Nacional Autónoma de
México. Morelia, México.
Turner, N.J.,
Boelscher-Ignace, M., Ignace., R. 2000. Traditional Ecological
Knowledge and Wisdom of Aboriginal Peoples in British Columbia on JSTOR. Ecological
Applications, 10, 1275-1287. https://doi.org/10.2307/2641283
UNESCO 1985. El Mediterráneo y
su mundo. El Correo de la UNESCO: una ventana abierta sobre el mundo
XXXVIII, 12 [Diciembre]. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000067988_spa?posInSet=1&queryId=3e3f42dc-4f76-48fb-8bbd-1ce41efacb27
United Nations
2019. The United Nations permanent forum on
indigenous issues. Available at: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2019/04/Spanish-Conservation-backgrounder-FINAL_ES.pdf
Anexo / Appendix
Tabla A1. Definición de
los antromas contemplados en la investigación, descritos por Ellis et al. 2021, Ellis
y Ramankutty 2008.
Table
A1. Definition of the anthromes contemplated in the
research, described by Ellis
et al. 2021, Ellis y Ramankutty 2008.
|
Asentamientos
densos
|
Densamente
poblado, con más del 20% de la tierra clasificada como urbana. Aunque este
nivel de antroma ocupa la menor área de tierra, alberga el segundo mayor
porcentaje de la población mundial. Produce el segundo porcentaje más bajo de
calorías alimenticias a nivel mundial (Ellis y Ramankutty 2008).
|
|
Pueblos
|
Área agrícola densamente poblada, distinguida por el
tipo de agricultura en cada categoría. Alberga el mayor porcentaje de la
población mundial y realiza la mayor contribución a las calorías alimenticias
a nivel global. Los pueblos contribuyen con el segundo porcentaje más bajo a
las áreas protegidas y áreas clave de biodiversidad, al tiempo que ocupan el
segundo porcentaje más pequeño de la superficie terrestre global (Ellis y
Ramankutty 2008).
|
|
Tierras
de cultivo
|
Áreas con más del 20% de cobertura de cultivos, tienen
diversas densidades de población e incorpora variedad de prácticas agrícolas.
Prioriza la producción de alimentos, y ocupa el cuarto puesto entre los demás
antromas en cuanto al porcentaje más alto de área terrestre global, mientras
se sitúa en el cuarto lugar en relación con los porcentajes de áreas
protegidas y áreas clave de biodiversidad. Este antroma tiene variedad de
densidades de población, ubicándose en el tercer lugar de los seis en el porcentaje
de población mundial (Ellis y
Ramankutty 2008).
|
|
Pastizales
|
Áreas
con el segundo porcentaje más grande de la superficie terrestre global,
contribuyendo con el segundo porcentaje más grande a las áreas clave de
biodiversidad y el tercer porcentaje más grande a las áreas protegidas.
Ocupan el cuarto en cuanto al porcentaje de población y la producción de
calorías alimenticias (Ellis y Ramankutty 2008).
|
|
Paisajes
habitados
|
Áreas
de bosques o tierras secas habitadas por personas, pero con menos del 20% de
uso intensivo del suelo. Este nivel de antroma ocupa el mayor porcentaje de
la superficie terrestre global y contribuye con los mayores porcentajes tanto
a las áreas protegidas como a las áreas clave de biodiversidad. Se ubica en
el cuarto lugar en cuanto al porcentaje de población mundial. Aunque la
producción de alimentos no es el uso principal de la tierra en este antroma,
se ubica en tercer lugar de seis en la producción de calorías alimenticias (Ellis y
Ramankutty 2008).
|
|
Tierras
silvestres
|
Tierras
inhabitadas sin uso intensivo del suelo. Por lo tanto, las tierras salvajes
albergan el menor porcentaje de la población mundial y contribuyen en menor
medida a la producción de calorías alimenticias. Este nivel de antroma ocupa
la tercera área de tierra más grande, contribuyendo con el tercer mayor
porcentaje a las áreas clave de biodiversidad y el segundo mayor porcentaje a
las áreas protegidas (Ellis y Ramankutty 2008).
|
|
Agua
dulce
|
Áreas
en entornos acuáticos de agua dulce que pueden incluir cambios en el uso del
suelo, impactos en la biodiversidad acuática, influencia en la calidad del
agua, construcción de infraestructuras, intervenciones en el paisaje y el uso
excesivo de recursos acuáticos (Ellis et al. 2021).
|
|
Costa/Marino
|
Áreas
que han experimentado modificaciones significativas debido a la actividad
humana. Esto incluye el desarrollo costero, la explotación excesiva de
recursos marinos, la contaminación, la construcción de infraestructuras
marinas y la influencia del cambio climático (Ellis et al. 2021).
|
Tabla
A2. Definición de ciertas subcategorías de la diversidad
biocultural.
Table
A2. Definition of certain subcategories of
biocultural diversity.
|
Praxis
|
Acción
práctica o la aplicación de teorías, conocimientos o principios en la
realidad.
|
|
Corpus
|
Conjunto
organizado y sistemático de conocimientos, textos o datos relacionados con un
campo específico, que se recopilan y analizan para su estudio o referencia.
|
|
Cosmovisión/Worldwide:
|
Percepción
general del mundo, que incluye creencias, valores, perspectivas y supuestos
fundamentales sobre la existencia, la naturaleza, la sociedad y otros
aspectos de la realidad.
|
|
HCN
(Conexión Humano-Naturaleza)
|
Relación
intrínseca y la interdependencia entre los seres humanos y el entorno natural
que los rodea
|
|
Identidad
cultural
|
Suma de
rasgos, valores y tradiciones que caracterizan a un grupo humano, que le
otorga identidad única.
|
|
Sentido de
lugar/pertenencia:
|
Vínculo
emocional y psicológico que una a una persona con un lugar en específico,
generando sensaciones de arraigo y conexión.
|
|
Sentido de
comunidad/colectividad/familia
|
Percepción
de pertenecer a un grupo más grande, ya sea una comunidad local, una
colectividad cultural o una familia, con la que se comparten valores y
experiencias.
|
|
Normas consuetudinarias
|
Reglas y
prácticas sociales aceptadas y seguidas por una comunidad o grupo, basadas en
tradiciones, costumbres y hábitos arraigados.
|
|
Palabras y
nombres vernáculos
|
Términos,
expresiones o nombres propios que son característicos o específicos de una
región, cultura o comunidad en particular, reflejando su identidad
lingüística y cultural.
|
![]() , Antonio J.
Castro1
, Antonio J.
Castro1 ![]() , Irene Otamendi-Urroz1
, Irene Otamendi-Urroz1 ![]() , Cristina
Quintas-Soriano1,2
, Cristina
Quintas-Soriano1,2 ![]()